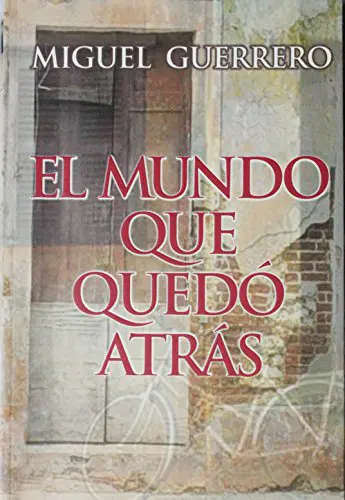En octubre de 1987, comprobé personalmente que en el “Paraíso del Proletariado” y de la sociedad “sin clases” que era Cuba, había lugares estrictamente reservados a la élite gobernante.
En los hoteles principales se les prohibía la entrada a los trabajadores y a los ciudadanos comunes y corrientes. En el Hotel Comodoro, del antiguo barrio Miramar, donde estuve hospedado durante varios días, en ocasión de una conferencia azucarera, sólo se le permitía el ingreso a turistas y extranjeros.
Las lujosas residencias del sector, que en el período pre-revolucionario habitaban la aristocracia y la burguesía, y otras aún más fastuosas construidas bajo el nuevo orden, se destinaban para alojar a invitados especiales. Muchos dominicanos que visitaban La Habana como huéspedes oficiales del gobierno cubano habían gozado de sus comodidades, con sirvientes de servicio a su disposición las 24 horas y flamantes Mercedes Benz con chofer en la marquesina, para cualquier imprevisto, diligencia o capricho personal. Yo estuve en una de esas viviendas, movido principalmente por la curiosidad, atendiendo a una invitación de uno de esos huéspedes distinguidos, un dominicano por cierto. La escasez que uno podía palpar en los recorridos por las calles del centro de la ciudad, deterioradas por el abandono, no se veía en cambio en las recepciones oficiales, donde las mesas se llenaban de ricos manjares en abundancia exagerada. A los dos recepciones oficiales que asistí se sirvieron comida para cuatro veces la cantidad de invitados. No podía uno ver en ellas gente común con quien hablar libremente. Eran en esencia, continuación, parte misma de la conferencia. Los asistentes eran los mismos cubanos, funcionarios y delegados, que asistían en el día a las sesiones de trabajo.
Aquello del contacto de los dirigentes con el pueblo me pareció otro de los tantos mitos de la propaganda. La dirigencia vivía aislada de la gente de la calle, no se mezclaba con ella. Sin temor a exageración puedo afirmar que la segregación de clases en la Cuba socialista era entonces, a casi treinta años del triunfo de la Revolución, más pronunciada que en cualquiera de las sociedades del Hemisferio regidas por gobiernos retrógrados y oligárquicos. Mi opinión era que los delegados a la asamblea no fueron hospedados en un hotel alejado del centro para facilitar su acceso al Palacio de las Convenciones, donde los debates tuvieron lugar, sino para mantenerles alejados del público, de las intromisiones de cualquier impertinente. Cuando me tomé la libertad de recorrer la ciudad en un taxi con chofer oficial que tenía un hijo que trabajaba en el Ministerio del Interior y otro en el Ejército, según me confesara, y decidí conocer el Habana Libre, antiguo Habana Hilton, en la calle 23, una de las más animadas de la ciudad, me percaté en seguida que una reunión en ese sitio equivalía a exponer a los funcionarios y a miembros de la élite gobernante a un contacto que tal vez resultara inconveniente.
Había allí muestras inequívocas de la prostitución y la homosexualidad que la Revolución no había podido desarraigar a pesar del éxodo del Mariel, “en el cual se fue toda la crápula existent”., según me dijera un cubano revolucionario, realidad aquella contra lo cual probablemente carecerían de respuestas en el caso de una pregunta inesperada de un intruso extranjero sorprendido. –0— En la Cuba revolucionaria, había en 1987, cuando la visité, un sin fin de privilegios para una clase dirigente de los que se beneficiaban también los amigos externos de la Revolución. Sin serlo, a mí me dieron a probar un sorbo del manjar. O mejor dicho, por una de esas frecuentes incongruencias de la vida, azares del destino, pude comprobar con mis propios ojos las diferencias entre ser un ciudadano común y corriente o un turista cualquiera y ser un miembro de la nomenclatura, el famoso aparato dirigencial que abarcaba desde los ministros y jefes del Partido hasta los funcionarios y dirigentes medios, los artistas, los deportistas y la burocracia intermedia, o un “visitante distinguido”. Fue en ocasión de un viaje con motivo de la asamblea anual del Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar (GEPLACEA), celebrada en La Habana.
Yo era jefe de la delegación dominicana en mi condición de director ejecutivo del Instituto Azucarero (INAZUCAR). Mi compañero de viaje Nicolás Casasnova y yo habíamos confrontado problemas con el visado que los cubanos habían prometido colocar en México, donde llegamos un sábado en la tarde, con necesidad de abordar el único vuelo hacia la isla del día siguiente para estar a tiempo en la ceremonia inaugural del lunes en la mañana. Un amigo influyente en América Latina, más si es en México o en Cub, vale más que el dinero. Y Jesús González Gorecachar (Chuchú), diputado al Congreso Nacional Mexicano, y dirigente destacado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien se dirigía esa tarde con el mismo propósito a La Habana, despertó al embajador cubano de su plácida siesta dominical y después de una no muy larga espera, que en un tris colma mi paciencia y la de mi compañero, de Cuba dieron el ok para que Aeroméxico nos permitiera abordar el avión, porque las visas estarían esperándonos en el aeropuerto José Martí. Los cubanos son una cosa del otro mundo. A mí particularmente me gustan. Me llevo bien con la mayoría de ellos. Me agradan los rasgos más predominantes de su carácter y sobre todo, su buen humor. Muchos de mis mejores y más apreciados amigos son cubanos, residentes en Miami y en Santo Domingo. Mis simpatías se extienden a algunos cubanos afectos al régimen castrista que tuve la oportunidad de tratar en conferencias internacionales en las que habíamos coincidido. Cuando no les coge con hablar de marxismo y revolución son simpatiquísimos. La revolución los torna pesados e intragables. Yo rehuía en La Habana a un amigo de éstos que en una ocasión, con motivo de una conferencia azucarera en Santo Domingo, se tomó toda una noche para hablarme de las ventajas del socialismo. Al final me preguntó ¿qué te parece la Revolución? Yo le respondí: con todo mi aprecio, “una buena M…” El dijo retirándose: “Ustedes los dominicanos, chico, se las saben todas”.
Estaba lloviendo terriblemente sobre Cuba, debido a una depresión atmosférica sobre el área de la península de Yucatán. Los últimos 45 minutos del vuelo de más de una hora parecieron interminables, con una sacudida tras otra. Cuando por fin llegamos, nadie nos esperaba y tampoco encontramos quien nos diera las visas. Tuvimos que aguardaren aquella pequeña, maltrecha y maloliente terminal de llegada, atestada de gente (nuestro vuelo coincidió con un vuelo chárter de Iberia desde Madrid que traía a unos 250 españoles), por espacio de tres horas. La razón era que el mal tiempo había hecho creer a los organizadores que se había suspendido el vuelo. Se estaban desviando aviones hacia Camagüey, donde una comisión de recibo había ido a esperar a los delegados. Mientras esperábamos por un funcionario que diera información sobre nuestras visas, observados siempre por un miembro uniformado del Ministerio del Interior en todas partes por la terminal aérea, me dediqué a estudiar el lugar. Plafones destruidos, dañados por la lluvia, paredes que no veían pinturas en años, divisiones artificiales de madera demandando a gritos reparación, rostros cansados de mujeres trapeando el piso con escobas deshilachadas y militares y paisanos por doquier, tropezando entre sí en aquel reducido salón, frente al cual la vieja y clausurada terminal nuestra hubiera cantado de orgullo. Tras comprobar nuestra identidad nos hicieron abordar un autobús que nos trasladó a otro lugar vecino en el aeropuerto. ¡Qué diferencia! Era lo que allí se llamaba Salón de Protocolo, por donde pasaban los visitantes distinguidos. Pero eso no significaba todavía que nuestras visas estuvieran disponibles. Sin embargo, podía darme perfecta cuenta de la igualdad en el tratamiento hacia los hombres de una revolución forjada para eliminar las desigualdades sociales y étnicas y establecer una sociedad sin clases. Lo que acortó la espera, ya más tolerable en este amplio salón con aire acondicionado donde servían café, daiquirí o batidos de frutas naturales, fue la partida del vicepresidente Carlos Rafael Rodríguez, en medio de aquel aguacero, y la llegada de un dominicano importante, Alfredo Ricart, secretario de la Organización Internacional del Azúcar (OIA), a quienes el poderoso ministro de Comercio Exterior, Ricardo Cabrizas, había ido a despedir y a recibir aquella noche, próximo ya a la madrugada.
En el trato, Cabrizas era todo lo agradable y simpático que puede ser un cubano. Cuando nos vio dispuso inmediatamente todo para que se nos otorgaran las visas. Hizo un par de chistes, se interesó por algunos amigos dominicanos mutuos y nos deseó una buena estadía en La Habana. Nos veríamos al día siguiente porque me recordó, estaba pendiente una discusión que se había iniciado el año anterior en Maceió, Brasil, con respecto a las ventajas de un sistema y otro, por las observaciones suyas con respecto a un comentario mío acerca de las “diferencias sustanciales” en las posiciones de fondo entre nuestros dos países, a pesar de las coincidencias aparentes en materia de intereses azucareros. Bajo esa noche de lluvia torrencial, tuve la oportunidad de saludar a amigos cubanos que apreciaba a pesar de las diferencias ideológicas. y comprobar por mí mismo el concepto de la igualdad revolucionaria. El viaje terminaría fortaleciendo mis convicciones democráticas. Si lo que pude ver en La Habana y lugares aledaños, era cuanto podía enseñar una Revolución al cabo de casi tres décadas de dominio absoluto, ella nada podía ofrecernos. Conmigo se necesitaban más que algunas estadísticas amañadas por la propaganda. Cuando el avión de Cubana aterrizó en el aeropuerto de Ciudad México, días después, sentí como si al fin pudiera respirar de nuevo. La sensación de amplitud a mí alrededor me dio entonces la seguridad de que la opresión interior que sentía en La Habana no era más que el producto de creerme observado por todas partes. –0— A finales de los años ochenta los problemas de la economía cubana revivieron una de las más antiguas controversias relacionadas con la Revolución: ¿planificó Fidel Castro el establecimientode un sistema comunista en la isla o fue empujado a él por la miopía política norteamericana? ¿fue desde siempre un marxista o, simplemente, la incomprensión de los altos círculos estadounidenses le hicieron mirar hacia Moscú? El desarrollo del proceso revolucionario demostró que Castro llevó a cabo con metódica frialdad su plan desde un principio. No enseñó sus intenciones hasta que no estuvo totalmente convencido de que podía hacerlo. Todavía en el primer año, desde el triunfo de la revolución, sus protestas de fe democrática parecían convincentes.
“Yo no soy comunista, ni tampoco lo es el movimiento”, dijo al periódico Revolución, de La Habana, el 13 de enero de 1959. En un discurso en la Plaza Cívica de la capital cubana el 8 de mayo de ese mismo año, el dictador se desgarró las vestiduras: “Si nuestras ideas fueran comunistas lo diríamos aquí”. La prensa internacional se había hecho eco en forma entusiastade la “vocación democrática” de los guerrilleros que habían descendido victoriosos de la Sierra Maestra. Las fotografías mostraban las imágenes de la Virgen de la Caridaddel Cobre pendiendo de sus cuellos. Mientras la opinión internacional adormecía bajo los efectos anestesiantes de la propaganda castrista, el dictador consumía su conspiración contra el pueblo cubano. A finales de 1961 se encontraba en condiciones de afirmar lo que ya todo el mundo comprendía. En un discurso ante los alumnos de las escuelas de instrucción revolucionaria, el primero de diciembre del tercer año de la Revolución. Castro hizo la hasta cierto punto sorprendente confesión: “¿Creo en el Marxismo? Creo absolutamente en el Marxismo. ¿Creía el primero de enero? Creía el primero de enero ¿Creía el 26 de julio? Creía el 26 de julio”. Y terminaba preguntándose: “¿Tengo alguna duda sobre el marxismo, y entendiendo que algunas interpretaciones se equivocaron y hay que revisarlas? A lo que él mismo respondió en forma tajante: “No tengo la menor duda”. Por si sus palabras habían dejado dudas todavía en la opinión pública extranjera .porque la cubana no contaba para él., Castro removió la cuestión al día siguiente, en un discurso en La Habana: “A mí me han preguntado algunas personas si yo pensaba, cuando lo del Moncada (el famoso asalto al cuartel de ese nombre el 26 de julio de 1953), como pienso hoy, yo les he dicho que pensaba muy parecido a como pienso hoy. Esa es la verdad. Lo digo aquí con entera satisfacción y con entera confianza: soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida”.
Aunque era evidente que sus actos lo sugerían, la confesión entrañaba algunas contradicciones con lo que él mismo se había cansado de pregonar en el pasado. Por eso el periódico Revolucionario publicó el 22 de diciembre del 1961,sólo tres semanas después, unas declaraciones de Castro encaminadas a borrar las veces que en el pasado había denostado de las ideas comunistas. “Desde luego, si nosotros nos paramos en el Pico Turquino cuando éramos cuatro gatos y decimos: somos marxistas-leninistas desde el Pico Turquino posiblemente no hubiéramos podido bajar al llano. Así que nosotros nos nominábamos de otra manera, no abordábamos ese tema….. En sus protestas ardientes de fe democrática, Castro había apelado a todos los recursos de la propaganda. Cuando el dictador Fulgencio Batista advirtió, en los inicios del movimiento, sobre la filiación marxista de muchos de los jóvenes guerrilleros, Castro respondió con una vehemencia que ningún otro ha sido capaz de emular: “Que derecho moral tiene Batista para hablar de comunismo, cuando en las elecciones presidenciales de 1940, fue el candidato del Partido Comunista, cuando su propaganda electoral se ocultaba tras la hoz y el martillo, cuando sus fotografías colgaban junto a las de Blas Roca y Lázaro Peña y cuando media docena de sus ministros actuales y colaboradores de confianza fueron miembros destacados del Partido Comunista”.
Estas declaraciones publicadas en la revista Bohemia, de La Habana en julio de 1956, habían contribuido a levantar un velo sobre la ideología y el carácter totalitario del movimiento castrista. El Partido Comunista de Cuba, entonces Partido Socialista, había cooperado a ello con la declaración de condena a las acciones militares que había llevado a cabo Fidel contra los cuarteles del Ejército cubano de Moncada y de Bayamo, el 26 de julio de 1953. Según lo publicó el Dialy Worker, de Nueva York, el 5 de agosto de ese mismo año, los comunistas cubanos habían ayudado a Castro a disimular y encubrir sus intenciones, con esta enérgica declaración de censura: “Repudiamos los métodos putchistas propios de las facciones políticas burguesas, empleados en la acción de Santiago de Cuba y de Bayamo, que fue un intento aventurero para apoderarse de ambos cuarteles generales del Ejército. El heroísmo desplegados por los participantes en la acción es falso y estéril y está guiado por concepciones burguesas erróneas”. En 1987, año en que estuve en La Habana, se veía claro más 40 años después, que la entonces vocación democrática de Castro y la oposición de los comunistas cubanos a sus métodos revolucionarios eran sólo una forma de ocultar sus propósitos ulteriores. –0— En su lucha por conquistar el poder, Castro prometió a Cuba una democracia ejemplar, basada en el libre juego de las ideas y la celebración periódica de elecciones. Protegido por la euforia de su triunfo revolucionario, mantuvo la farsa durante algún tiempo una vez instalado en La Habana. Como se comprobó después de ésta no fue más que otra perla en el rosario de mentiras con que estranguló las ansias de libertad del pueblo cubano. La capacidad de Castro para la simulación y la mentira alcanzaron dimensiones extraordinarias. Cuando la presión internacional cercaba a Fulgencio Batista y el alzamiento guerrillero ganaba adeptos por montones dentro y fuera de Cuba, Castro consideró llegado el momento de producir una de esas explosiones publicitarias que tan buenos resultados le dieron a lo largo de su vida política. Los guerrilleros de la Sierra dieron a conocer su famoso manifiesto al pueblo de Cuba, en el que delineaban los objetivos democráticos del movimiento. Firmado por Castro, Felipe Pazos y Raúl Chibas, la proclama prometía elecciones libres y un régimen democrático y constitucional. “Porque nos privaron de esos derechos hemos luchado desde el 10 de marzo (era el 12 de julio de 1957). Por desearlo más que nadie estamos aquí”. El documento hablaba de las ventajas de una Cuba democrática y libre, sin prisiones e injusticias. Proponía una participación abierta y franca de todos los grupos políticos y cívicos en el debate electoral y hacía formal promesa que el régimen provisional que se instalaría tras el derrocamiento del dictador Batista celebraría elecciones generales para todos los cargos del Estado, las provincias y municipios en el término de un año bajo las normas de la constitución de 1940. Prometía la entrega inmediata del poder al candidato que resultara electo.. Muy pronto Castro cosechó los frutos de tan infame mentira y de la traición que venía incubando contra la libertad cubana. La adhesión internacional a su movimiento se fue agrandando. Los diarios extranjeros comenzaron a citarlo como un nuevo libertador y bajo su efluvio se precipitó el derrocamiento total de la corrupta dictadura batistiana.
Menos de dos años después bajaba al llano y entraba victorioso al frente de un barbudo y desaliñado ejército a las calles de La Habana. La habilidad de Castro había superado muchas pruebas como para que las realidades del poder pudieran inducirlo a precipitarse y echar a rodar su plan contra la democracia y la propia esencia de la revolución. ¡No!, era demasiado pronto como para que pudiera dejar ver sus intenciones. Por eso, el 12 de enero de 1959 se sometió a un careo de preguntas y respuestas en la sede del Club de Leones de la capital cubana. Cuando se le preguntó en aquella ocasión si creía en la factibilidad de elecciones libres antes de los 18 meses, como había fijado el propio gobierno revolucionario, Castro respondió tajante: “De ninguna manera debe pasarse de ese plazo”. El líder cubano era sistemático y reiterativo en este asunto. No existían razones para dudar de sus palabras. A finales de abril declaró al periódico Hoy, de La Habana, algo que bastaba para despejar cualquier inquietud acerca de los objetivos inmediatos de la revolución. “Creemos que no debe haber pan sin libertad”, expresó.
“Pero que tampoco puede haber libertad sin pan. A eso llamamos humanismo. Queremos que Cuba sea un ejemplo de democracia representativa, con verdadera justicia social”. El tiempo pasó, empero, y no hubo elecciones. Las promesas de libertad y democracia formuladas en el fragor de la lucha armada en la Sierra Maestra, habían sido barridas por el viento. Un nuevo totalitarismo suplantaba al régimen corrupto y represivo de Batista. Imágenes grotescas de Castro comenzaban a colgar de las paredes de los hogares y oficinas. El culto a la personalidad adquiría proporciones insospechadas. Castro podía quitarse ya la careta. El momento llegó el primero de mayo de 1960, en ocasión de la celebración de un mitin con motivo del Día Internacional del Trabajo, en la Plaza Cívica de La Habana. Con la voz casi ahogada por los aplausos de una multitud delirante, el nuevo dictador gritó: “Elecciones… ¿para qué?”. Este era el mismo hombre que apenas un año antes, había conmovido con otras de sus escenas, a la opinión pública mundial, con su discurso pronunciado en la explanada Municipal de Montevideo: “Soy de los que creen sinceramente en las libertades, soy de los que creen que cada cual debe tener derecho a opinar lo que piensa. Y si no piensa como yo, le discuto sus razones, argumento contra sus ideas, pero no le quito el derecho a opinar de acuerdo con su conciencia.” Quien así hablaba era el mismo hombre que abría apresuradamente las puertas de nuevas prisiones, porque no le bastaban las que había dejado Batista, para encerrar a poetas, periodistas, escritores, campesinos, maestros y trabajadores, por el simple hecho de no compartir sus puntos de vistas sobre el futuro de Cuba.
Pero había una diferencia. Cuando habló en Montevideo las condiciones no eran propicias todavía para cercenar con sólo tres palabras las ansias de democracia y libertad de un pueblo que había pagado un alto precio por ambas a todo lo largo de su historia. Las cosas habían cambiado un año después, cuando hablo en la plaza habanera. El Castro que había pronunciado la frase patibularia: “Elecciones… ¿para qué? ”, era realmente el Castro que se ocultaba detrás de las proclamas democráticas y las protestas de fe anti-comunistas. El que consumió pacientemente la más dolorosa y costosa traición contra el pueblo de Cuba. –0– Los intelectuales marxistas suelen referirse a la revolución cubana como la realización del sueño de Martí. Se repite esta falacia con la misma frecuencia con que algunos dirigentes dominicanos osan identificar los objetivos de la contienda bélica de 1965, con los ideales más puros del movimiento trinitario. Ni una cosa ni otra responden a la verdad histórica. El pensamiento revolucionario del movimiento 26 de Julio, que llevó a Fidel Castro al poder en Cuba, dista mucho de las concepciones martianas. A despecho de lo que muchos sostienen, las propias autoridades comunistas cubanas han establecido la diferencia. El poeta Nicolás Guillén, probablemente el más laureado de la revolución, abordó el tema en ocasión del Primer Congreso de Escritores y Artistas comunistas celebrado en 1961, cuando dijo: “No sería correcto buscar en Martí una concepción marxista de la lucha de clases, no la tuvo ni podría tenerla debido a su formación ideológica”.
Dos pronunciamientos formulados con unos 70 años de diferencia contribuyen a despejar las dudas con respecto a este absurdo intento de barnizar la revolución castrista con un halo de humanismo martiano. El Apóstol cubano escribió: “Asesino alevoso ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo cerrado de doctrinas, y les predica al oído, antes que la dulce plática de amor, el evangelio bárbaro del odio. Désele la capacidad de amar y ya está en un pueblo en salvo”. El supremo ideal que encierran estas palabras, avaladas por una vida de sacrificios personales y dedicación completa a la causa de la República y la libertad del pueblo cubano, no puede ser similar al que descubrió Ernesto (Che) Guevara, en su mensaje a la Conferencia Tricontinental de 1967, cele-brada en La Habana. En contraposición a lo dicho por Martí, el guerrillero expresó: “El odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano lo convierte en una efectiva, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así, un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal”.
No obstante estas contradicciones y la admisión del poeta Guillén respecto al abismo existente entre una concepción y otra, él mismo contribuyó en su oportunidad a difundir la engañosa propaganda castrista de que larevolución es la realización del ideal martiano. Un verso panfletario de Guillén, “te lo prometió Martí y Fidel te lo cumplió”, se convirtió en un canto escolar, tarareado más allá de las fronteras de la isla caribeña. La comparación ha servido a propósitos políticos bien definidos. Conscientes del fervor cubano a la memoria de su libertador, los dirigentes comunistas trataron de sacarle provecho a esta mentira, con bastante éxito por cierto. Pero al más alto nivel, los conductores del proceso revolucionario no creen en su propio engaño. En una publicación de la Universidad Central de las Villas, el intelectual y profesor universitario Juan Marinello, escribió: “Martí discrepó directa e indirectamente de las concepciones primordiales de Carlos Marx”. Y en un artículo hace ya tiempo en la revista Bohemia, el entonces canciller Raúl Roa, uno de los más influyentes dirigentes del gobierno castrista, fue todavía más concluyente: “Disfrazar a Martí a la brava de socialista y materialista, constituiría, a la par un engaño y torpeza”. En efecto el propio Martí se había pronunciado a finales del siglo XIX contra el auge de las corrientes marxistas, rechazándolas como algo ajeno a la naturaleza de su pueblo y de toda América.
“Las ideas socialistas nacidas de los males europeos”, dijo Martí, “no tienen que venir a curar nada a la selva amazónica”. El apóstol cubano creía incluso en la existencia de un peligro marxista. En una carta dirigida a Fermín Valdés Domínguez, en mayo de 1894, advertía: “Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras ,el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y rabia disimulada, de los ambiciosos, que para irse alzando en el mundo empiezan por fingirse, para tener hombres en que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados”. El amor fue la base y esencia del ideal martiano. “Pongamos alrededor de la estrella, en la bandera nueva, esta fórmula del amor triunfante: con todos y para el bien de todos. Pues amar, ¿no es salvar? Fusta recogerá quien siembra fusta: besos recogerá quien siembra besos … la única ley de la autoridad es el amor”.
Estas palabras resumen la herencia ideológica de ese gran americano. De manera alguna pueden encontrarse en ella puntos de coincidencia con una revolución que predica el odio y envió tropas a matar en África, en nombre de una ideologíaextraña al sentimiento y la naturaleza misma del pueblo cubano.
El castrismo es, por el contrario, la negación y la muerte, tal vez, del sueño de Martí. Mientras los cubanos no despierten.