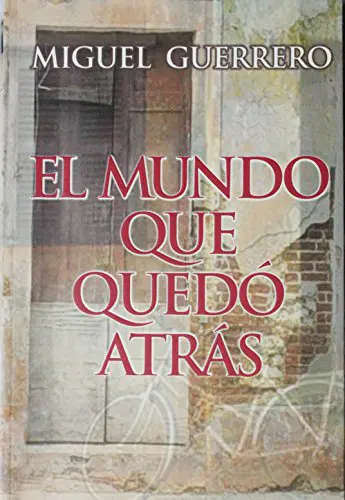No es nada ilógico presumir que a las universidades se va a estudiar. Éste no era precisamente el caso en mis años de universitario. Una fiebre revolucionaria invadía las aulas y era un pecado imperdonable, que a veces se redimía con autocrítica o una paliza, mostrarse indiferente a ella.
Teníamos un horario tan apretado de actividades que no alcanzaba el tiempo para una cosa tan banal como el estudio.
Recuerdo que un miércoles teníamos un examen muy importante. Dos días antes un compañero entregó un papelito. Ese lunes, nos decía, se celebraría una reunión con dos camaradas puertorriqueños a las cinco de la tarde y al día siguiente un mitin de protesta.
Como no nos parecía que hubiera ocurrido nada importante que ameritara una movilización alguien se aventuró a preguntarle: .¿Contra quién camarada?. El hombre meditó un momento, hizo un raro ademán con la cabeza , muchos revolucionarios hacían raros ademanes cuando hablaban como para dar énfasis a lo que decían., y nos enrostró: “Ya encontraremos algo, no se preocupen”.
Las movilizaciones tenían sus inconvenientes. Primero
podían ser convocadas indiscriminadamente en períodos importantes de docencia y segundo estaba la Policía y su
inveterada y condenada costumbre de echar sus gases. Los más sensatos de entre nosotros bendecían esta circunstancia
feliz de que los agentes tuvieran preferencias por sus gases y no por los feos revólveres que pendían de sus cinturas o
algunas aún más horribles metralletas, que a veces les daba
con usar.
Una vez en medio de una prueba parcial, un revolucionario
de mérito probado, decidió que era tiempo de acercarnos al
mitin que en ese momento se efectuaba en las afueras del
Alma Máter. Ni siquiera el profesor objetó la sugerencia. Total era un estudiante tan consagrado a la causa que no se
arrepentía de haberse inscrito, en los últimos seis años, en
cuatro diferentes escuelas y facultades.
Los aires nuevos habían transformado tan radicalmente
la relación tradicional alumno-profesor que era común que
cualquiera de nosotros irrumpiera en la oficina del decano
sin permiso y le dijera: “¡Oiga, macho!, ¿dónde están mis
notas”., sin ninguna consecuencia.
Un amigo decía filosóficamente que ese caso era “un
simple conflicto de vocación”, aunque su frase preferida era
la de “vivo entregado a una lucha justa” y otras cosas que casi nadie a su alrededor entendía y que aquel se creía sinceramente.
Jugar a la revolución tenía sus riesgos. En una ocasión,
después de un mitin en el campus, un líder detuvo a la
multitud alzando el brazo. En un momento pareció que se
extrañaba de su propio gesto, vio que tenía la mano abierta
y se apresuró a cerrar el puño en actitud amenazante. Una
voz le dijo: “No vacile compañero”, y el hombre rápidamente se olvidó del liderazgo y se confundió en el grupo. Fue esa vez que, falta de dirección, la columna en que me encontraba se dirigió, casi sin percibirlo, hasta los límites del recinto, donde esperaba una dotación policial lista para entrar en acción.
Cuando me percaté de dónde estábamos era ya un
poco tarde. Alguien lanzó una piedra y del otro lado
comenzaron a lanzar gases de una forma brutal. Se produjo
una desbandada y yo traté de colarme por el patio del
hospital. Fue un error, porque de ese lado estaban más
agentes al acecho.
Una bomba estalló delante de nosotros y nos produjo
náuseas. No obstante corrimos como se hace en un partido
de béisbol, pudiendo escabullirnos por detrás del edificio del
Alma Máter, donde algunas reses pastaban indiferentes. Esto
era casi una rutina diaria. Y nunca sorprendía el hecho de que siempre entre los que escapaban estuvieran aquellos que
momentos antes agitaran con más frenesí a la muchedumbre
estudiantil.
En esa oportunidad habíamos estado protestando por la
represión en América del Sur y cuando llegamos al día siguiente a la universidad nos percatamos de que teníamos otra cita con la historia para protestar por la represión contra nosotros mismos en la víspera.
Esa semana fue muy activa. Nos movilizamos en contra
de la guerra de Vietnam, la persecución de estudiantes en
Roma, el militarismo norteamericano, en favor de una
amnistía, el arreglo de las calles, la reforma de la educación y creo que en contra de la dirección en que soplaba el viento.
Había varios métodos para congregar a una multitud en el
recinto universitario y promover una manifestación. Cuando
yo era estudiante, el más expedito y persuasivo era el siguiente: dos o tres miembros del comité del curso, la facultad o del edificio, penetraban sin permiso al aula en plena clase y dirigiéndose a los alumnos convocaban a una reunión media hora más tarde en el paraninfo. Esto bastaba para que el aula se vaciara.
No había quien se les opusiera. En mi época, ¡qué tiempos aquellos!, jugar a la revolución era estar a la moda. Nadie quería ser arcaico, retrógrado o reaccionario. Había unos cuantos epítetos más que a menudo se reservaban a los profesores, los decanos y al rector. Para este último había una lista que terminaba al dorso.
Los motivos y las consignas no importaban mucho. El
asunto era mantener activa la lucha por las reivindicaciones
del pueblo y no recuerdo ahora qué otras historias que
entonces se repetían casi por el hecho de hacerlo. Sin
embargo, había que tomar parte en el juego porque la
revolución y el pueblo lo reclamaban. Naturalmente, era un
sistema, igual que otro, de mantener la forma.
Los profesores, por regla general, no se oponían a los
programas de lucha de la federación de estudiantes. Muchos
de ellos eran personas sumamente ocupadas que aprovechaban esta consagración estudiantil por los intereses del pueblo y la lucha por la soberanía nacional, la autodeterminación de las naciones y el descalabro del imperialismo, para atender sus asuntos particulares, como por ejemplo, estar más tiempo en sus consultorios, regresar a sus bufetes de abogados, inspeccionar la construcción de un edificio o, simplemente, sorber una taza humeante de café en El Conde con unos amigos, para analizar la problemática nacional y arreglar el mundo.
La universidad vivía tiempos, vientos podría decirse, de
reforma. La antigua concepción aquella del profesor
atildadamente ataviado, dirigiéndose con solemnidad a los
alumnos y exigiendo a éstos consagración y rendimiento, era
cosa del pasado.
Todas la épocas tienen sus aberraciones y había la necesidad de superar aquella vieja y gastada estampa del paternalismo profesional que carcomía nuestra antigua, perdón, nuestra nueva universidad.
Ahora los alumnos éramos el alma y el centro de la
academia. La participación era completa y absoluta.
La voz de los estudiantes era decisiva en todas las cuestiones universitarias. Había que consultarlos hasta para la designación de catedráticos y, por supuesto, para la cancelación de estos. Con frecuencia esto último era de su exclusiva competencia.
Supimos una vez de la discusión que generó una propuesta
para suspender a un profesor. Nuestro representante no se
había dejado chantajear en la reunión del Consejo, o no
recuerdo de qué organismo de facultad, que había conocido
el caso ese día. Para mantenernos al tanto de cuanto ocurría
entró tranquilamente al curso, en plena clase, se excusó con
el profesor, a quien pidió que saliera un momento del aula, y
nos explicó.
La razón estaba de parte del estudiantado. El decanato o
la rectoría alegaban incumplimiento de parte del catedrático
en los horarios de docencia, pero esto no era más que un acto
de represalia contra un consagrado revolucionario que tomaba parte activa en todas las movilizaciones y había pronunciado, en las dos semanas anteriores, por lo menos quince discursos vibrantes en el Alma Máter, la última asamblea de facultad, el piquete frente al Palacio, la marcha por la avenida Independencia y el sepelio de aquel mártir y héroe del pueblo (esas fueron las palabras que él usó en el panegírico), que había caído perforado por la bala asesina de un guardián de la oligarquía, que había reprimido brutalmente la última demostración por los predios universitarios.
Negociar era una claudicación en esa etapa de lucha
revolucionaria y eso era lo que pretendían un lunes los
funcionarios universitarios que se proponían acudir al Palacio a una reunión para discutir el aumento del presupuesto. Lo heroico y revolucionario era reclamar con energía las justas demandas de mayores partidas presupuestarias. Por eso nos convocaron a una movilización por los alrededores del
campus.
El presupuesto era importante, pero más que eso lo
que tenía significado era la forma en que éste se conseguía.
Sería indigno del pueblo lograrlo a través de métodos
impuestos por sus enemigos tradicionales.
La voz, temblorosa y chillona, se alzó por encima de
la vocinglería de la multitud aquella tarde: “Van a Palacio
a vender nuestra universidad. Van a Palacio a consumar la más terrible traición que se haya cometido contra el pueblo y la universidad que le pertenece”.
Los discursos se sucedieron uno tras otro. Estudiantes,
decanos y profesores se confundían en una extraña y emotiva
hermandad ,decía un orador, que proyectaba en toda su
magnitud la clase de lección que se estaba escribiendo para
la posteridad. Un profesor puso los puntos que faltaban:
“Duarte, Sánchez y Mella (¡no dejes a Luperón, camarada!, le gritó alguien) nos hicieron independientes de España. Nosotros nos haremos independientes del imperialismo. y la multitud abandonó el recinto a enfrentar las tropas que esperaban unas cuantas cuadras más adelante.
Para a la mañana siguiente acudir a un nuevo mortuorio a
escuchar otras oraciones revolucionarias sobre el cuerpo
acribillado de alguien que ofrendó su vida para mantener viva la llama de la revolución.
Para la mayoría de los profesores, Ricardo Manuel era un
buen estudiante. Pero ninguno de sus compañeros de la
Escuela de periodismo de la universidad estatal podíamos dar fe de ello por una razón muy simple: jamás hablaba.
Durante todo el año en que asistió más o menos regularmente al aula, casi nunca nos dirigió la palabra.
Y no era porque se creyera especial, como decían muchos
del resto de la promoción, sino porque ese era su temperamento. La única vez que mostró alguna emoción frente a sus compañeros fue cuando, sin decir una palabra, cambió de posición en el curso, molesto por el humo de un cigarrillo que alguien había encendido en plena clase y a lo que el profesor no se opuso porque ello hubiera equivalido a resistir los vientos de reforma que soplaban sobre nuestra Alma Máter.
Ricardo Manuel no era nada extraordinario. Más o menos
alto, delgado y mal tallado, vestía con sencillez, con ligera
inclinación a los colores claros. Sentado silenciosamente en
su butaca, al final de la primera fila, próximo a la puerta, parecía que iba allí con regularidad cumpliendo un rito.
Su comportamiento no dejaba de intrigar al resto de
la clase. Como no hablaba, a menos que el director le
hiciera una pregunta, cosa muy rara en aquellos días de
cambios y de reformas en la universidad, nadie sabía con
seguridad a qué atenerse con respecto a él. Por eso se
convirtió, necesariamente, en uno de los temas de
conversación predilectos fuera de clases.
Apostamos una vez que el curso y sus compañeros, lo que
pasara en el aula, le importaba un bledo. Para determinarlo
establecimos el procedimiento siguiente: alguien celebraría su cumpleaños en viernes de esa semana y en la última hora de clases haríamos una fiesta para lo cual se hacía preciso una contribución individual de cada uno de nosotros. La idea fue de una compañera que parecía interesada en Ricardo Manuel, a juzgar por la frecuencia con que solía criticarlo y hacer de él un tema de conversación en los recesos entre clases.
No sé de dónde ni cómo apareció un sombrero dentro
del cual se colocaron papelitos envueltos con indicaciones de
qué debía traer quien lo tomara. Cuando le tocó el turno a
nuestro hombre emitió un sonido apenas perceptible y salió
del aula. Regresó 25 minutos después a recoger sus libros.
Con todo resultaba un chico simpático para algunos
profesores por su costumbre, extraña en esa época, de realizar impecablemente sus tareas y no entrar nunca en el aula después de haberlo hecho el profesor.
Una tarde llegué retrasado y mientras subía apresurado las
escaleras de la Facultad de Humanidades, en cuya segunda
planta funcionaba la escuela, me llevé tremendo susto cuando mis compañeros bajaron gritando como si el mundo se viniera abajo. Lo que ocurría era que alguien había visto a Ricardo Manuel riendo entretenidamente en los jardines del edificio con un grupo de estudiantes extraños a nosotros.
El testigo de ese acontecimiento había corrido hasta el
curso y exhausto y con expresión de haber visto un milagro
gritó desde la puerta sin tomar en cuenta al profesor: “¡El
hombre se ríe”., y no hubo quien controlara el tumulto.
Ni siquiera por lo molesto que se sintió por este accidente,
Ricardo Manuel modificó sus extraños hábitos en el curso en
las semanas siguientes. Siguió allí mirando continuamente al
frente, haciendo sus deberes con regularidad y asistiendo
asiduamente a clases.
A mi regreso, después de una ausencia breve, durante un
receso, Ricardo Manuel se acercó al grupo. Éramos alrededor de nueve, ¡cómo poder olvidarlo! Nos saludó, preguntó cómo estábamos para el examen próximo y añadió unas cuantas trivialidades. A costa de su proceder hicimos unos cuantos chistes que él aceptó de buen talante con una expresión natural que repetía con cada cuento y que nos helaba la sangre: “He escuchado esa historia antes”.
Al cabo de una media hora se despidió, nos estrechó
calurosamente la mano y volvió a sonreír. Pero cuando el
timbre llamó de nuevo a clases, todos subimos al aula menos
él, de quien no volvimos a saber. Hasta que unas semanas
después alguien llevó el recorte del anuncio de su muerte. Un tumor maligno le destrozó la garganta.
Como todas las niñas de su edad, Rosalía hacía gala ante
sus amiguitas del Colegio de sus posesiones. Las que ella más apreciaba carecía de valor material. El motivo de su orgullo nada tenía que ver con dinero o propiedades.
Pero fue la causa de una típica discusión entre niñas de
once años. A la hora del recreo, Rosalía, viendo que estaba a
punto de perder una conversación, sacó su as, celosamente
guardado en su corazón tierno e inocente: “El presidente
Balaguer es mi padrino”. Su compañerita se mofó, haciendo
un simpático gesto de cadera con las manos colocadas en la
cintura: “Hey, hey, y el mío es el Rey de España”.
Al llegar a su casa, Rosalía le contó la historia a su abuela,
doña Margarita Vallejo viuda Paredes, quien no resistió una
carcajada. “Cuéntaselo al Presidente”, le respondió.
Doña Margarita era una amiga vieja de la familia
Balaguer. Su hermano, Mario, era el esposo desde hacía
cincuenta años de doña Emma, la hermana del Presidente.
Pero el vínculo entre las dos familias trascendía esos lazos
matrimoniales. Al través de los años una estrecha amistad
y una identificación casi simbiótica las había mantenido
unidas. Ni Mario ni doña Margarita habían esgrimido esos
afectos para procurarse ventajas personales. Ni en el
periodo inicial de los doce años ni tras el regreso de
Balaguer en 1986 desempeñaron cargos públicos, ni gozado
de contratas.
Cuando le nació la primera hija, doña Margarita llamó a
Balaguer, que entonces no era Presidente, para que se la
bautizara. Tenía sólo 18 días de nacida. Y cuando llegó la
nieta, Rosalía, quisieron mantener la tradición. Balaguer era
ya el presidente cuando bautizó a Rosalía.
Doña Margarita prometió a la niña que le llevaría donde el
mandatario para que él pudiera escuchar de sus labios esa
historia y le permitiera sacar una fotografía juntos para que
ella pudiera así presentarle pruebas a sus amiguitas.
En los más de 50 años que llevaba tratándole .aunque
sólo le viera en contadas ocasiones .para no distraerle de sus
ocupaciones, doña Margarita no recordaba haber visto a
Balaguer reir tan espontáneamente cuando ella le anticipó la
historia. “Llévala a Palacio para la foto”, le dijo, casi muerto
de la risa.
Muy orgullosa, la niña acompañó a su abuela y al resto de
la familia a una visita .protocolar a Palacio, un mediodía.
Era una jornada de mucho trabajo, como cualquiera otra, pero Balaguer hizo una pausa y llamó a los visitantes y a uno de los fotógrafos de prensa.
De la audiencia de esa tarde, en la que el correteo y la risa
de una niña iluminó el rostro del Presidente, Rosalía sacó un
fajo enorme de fotos, sentada en las piernas de su padrino,
agarrada de mano de él, tocando con su tierna mano la esquina del escritorio presidencial y junto a él en uno de los sillones de ese sobrio salón, por el que diariamente pasaban estadistas, maestros, sabios, burócratas, charlatanes y anodinos, en busca de soluciones, favores o esperanzas.
De la incredulidad natural de aquella niña que le ripostó
que si Balaguer era su padrino, el monarca español podría
ser el suyo, Rosalía ejercitó todo lo humano que había en un
hombre al que sus contemporáneos y adversarios solían ver
únicamente como un estadista frío, despojado de
sentimientos. El eco de su risa, casi infantil, mezclada con la
explosiva alegría de su ahijada de once años, que se filtró,
ayudado por la brisa, por pasillos y despachos, llevó en esa
historia de amor el calor intensamente humano que nos daba
a veces en su poesía y, por qué no, en algunas de sus obras
como gobernante.
Prestar un libro es tan trágico como devolver uno ajeno.
A lo largo de mi existencia he prestado tan pocos como he
devuelto. Mucha gente, amigos míos entre ellos, han tenido la suerte de que les obsequien volúmenes y volúmenes, los que nunca leen o tiran por ahí dentro de un armario o un estante olvidado.
Confieso que los pocos que me han regalado los he casi
pedido. La casi totalidad de mi biblioteca fue el producto
casi absoluto de mi esfuerzo. Tal vez José Báez Guerrero, mi gran amigo y colega, uno de los más talentosos y preparados de entre los ya no tan jóvenes columnistas dominicanos, haya aprendido a conocer el aprecio singular que siento por cada uno de mis libros, cuando intentó que le prestara Memorias de un espía, de E.Howard Hunt, la noche que me visitó para jugar ajedrez o platicar sobre política. No le valieron sus ardientes protestas de amistad y reciprocidad.
Esto último debió favorecerle, porque en efecto esa misma
noche acababa de devolverle un ejemplar, sumamente valioso de Entre la sangre del 30 de mayo a la del 24 de abril, del que extraje apuntes extraordinarios para un libro a punto de ser editado entonces sobre los acontecimientos de enero de 1962.
Por lo general no tomo libros prestados. Sin embargo,
cuando me toca la oportunidad me cuesta regresarlo. Juan
José Arteaga me dio casi un ultimátum en el caso de un
ejemplar de Sobre la marcha, de Luis Spota, el único de la
colección La costumbre del poder, del fenecido escritor mexicano que no había podido conseguir en librerías. A su quinta solicitud no me costó más remedio que llevarle el ejemplar que me había facilitado un buen día en su despacho, mientras platicábamos sobre otros asuntos.
Nadie que aprecie el valor de un libro lo cede con facilidad.
Si no pregúntenle a José Báez, no obstante el haberme
prestado el ejemplar del libro de Balaguer, que no aparecía en ningún puesto de librería. Cuando le llamé para ver si lo tenía, no me dio muchas ilusiones. “No creo que lo tenga, pero déjame buscar”, respondió a mi súplica con nada de
entusiasmo en la voz.
Cuando me llamó, unos 15 minutos después, para decirme
que había encontrado un ejemplar, se notaba el esfuerzo que
implicaba complacer de ese modo a un viejo amigo. Me llenó de advertencias sobre el libro, recordándome cuán valiosoera ese ejemplar de una edición que apenas había circulado, como queriéndome extraer una promesa solemne de que muy pronto, a lo sumo dos días, le dije (eso me bastaba), estaría de nuevo en sus estantes.
Por tratarse de José y las circunstancias señaladas, me
había hecho el propósito firme de entregarle el libro tan
pronto pudiera sacar de él las notas que me hacían falta.
Pero en el fondo a mi amigo le asaltaba el temor de que
alguna repentina amnesia se apoderara de mi, con otros
resultados.
En los dos días siguientes, me llamó, para trivialidades, no
menos de cinco veces, cosa poco común en él, y me visitó,
dizque para practicar al ajedrez un rato (muy extraño si
partimos que él bien sabe que sólo jugaba los domingos, y no todos, en la tarde), como queriendo recordarme que había
entre nosotros algo pendiente.
Cuando me pidió el libro de Hunt, en el fondo lo que
trataba era de obligarme a una transacción. Sabía que
presionándome con ello, terminaría voluntariamente, sacando su libro de mi estante, cumpliendo así con la obligación elemental de devolver lo que no era mío. Creo que en algo nos parecemos. En asuntos de libros, él, como muchos otros intelectuales jóvenes dominicanos, no son muy inclinados al sacrificio de devolver un libro escaso, con lo caro que estaban y están además.
Tal vez haya cometido un error al revelar este secreto
íntimo. Pero de todas formas qué puedo perder si casi nadie
me ha prestado un libro.