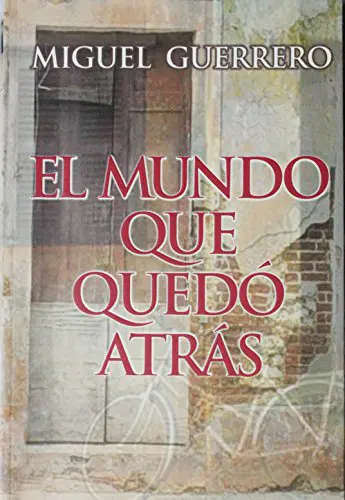Todo a lo que un chico de su ambiente podía aspirar, estaba a disposición de Tony en su casa. Con todo, él era el menos afortunado del barrio. Por dejadez había abandonado la escuela muy temprano y apenas leía, y escribía con mucha dificultad. Como compañero era magnífico yusualmente citaba sus credenciales de buen bateador para reclamar méritos en el grupo. Compartíamos horas enteras, pero se fue haciendo insoportable cuando el resto de la pandilla iba al parque de tarde a estudiar o nos sentábamos en el malecón a ver pasar las muchachas y a pedantear con frases bellas sacadas de un libro recién leído. Tony era servicial por naturaleza y todos apreciábamos en su justo valor su amistad fiel y su deseo de halagarnos. Pero a medida que pasábamos de curso se nos iba distanciando. Lo hacía a propósito porque quería evitarse el dolor de una separación rápida y definitiva. Nos los hizo saber una noche de cielo encapotado y fría, mientras lanzaba piedrecitas contra las embravecidas olas que rompían sobre el acantilado presagiando una tormenta. Habló con la crudeza de su fina inteligencia incultivada: “Pertenecemos a dos mundos”, nos dijo con esfuerzo evadiendo la mirada. Claudio, que se pasaba de listo, trató de desviar la conversación con una salida típica: “No seas presumido”.
Lo que Tony quería decirnos y no podía esa noche era que nuestra larga amistad estaba llegando a su fin. Tendría que ser así por fuerza natural. Realmente eran dos mundos. Él fue el primero en comprenderlo. Se dio cuenta cuando comenzamos a fastidiarnos una tarde de domingo a la entrada de una fiesta, con su conversación aburrida por la falta de temas. José Américo había tratado de persuadirle de que fuera a un instituto. Él insistía, con evasivas, en que era algo tarde. Era apenas un muchacho como nosotros, pero se moría de vergüenza exhibiendo su ignorancia. “Bastaría con que aprendieras mecanografía”, le dijo uno del grupo un día. “Si pudieras leer con facilidad, ese oficio te ayudaría; después alguna lección de inglés y ya está”. Tony sabía que no era tan fácil. Le horrorizaba imaginarse sentado ante un grupo de párvulos y frente a una maestra adusta, quizás de su misma edad, deletreando palabras de las que huyó consistentemente cuando tuvo mil oportunidades siendo niño.
Y no se decidió. Los pocos libros que había en su casa los vendía a un viejo encuadernador de la calle Pina para comprarse sandwiches y batidos de frutas donde Dumbo, uno de nuestros lugares favoritos.
Su práctica nos contagió y en un momento parecía que no quedarían tampoco textos en las casas de Claudio, José Américo y la mía que no corrieran la misma suerte. Cada vez eran menos los vínculos entre él y el grupo. Nosotros íbamos descubriendo horizontes nuevos. Nos los mostraban las novelas y el cine, cada libro que llegaba a agrandar nuestra todavía pequeña dimensión del mundo. Ya se estaba haciendo difícil para el propio Tony permanecer en el ambiente. Y se le notaba triste. Se amplió tanto la brecha, que él mismo nos rehuía. Se alejó de la esquina donde se había hecho un ritual la reunión previa al plan nocturno cada día, bajo aquel roído poste del tendido eléctrico, testigo mudo de tantos secretos juveniles.
La separación había afectado tanto a Tony que perdió el apetito. En pocas semanas rebajó de forma tal que parecía un esqueleto, con su cara larga, de inmensa nariz, más fea que de costumbre. Se hizo el indiferente y apenas nos saludaba. Llegó el tiempo de la universidad y cada cual enderezó su propia vida. Tony, que ocultamente se empeñaba en estar a la par con el grupo, nos dijo solemnemente un día: “Se bifurcan nuestros caminos ¿eh?. Después el tiempo hizo el resto. Mi familia abandonó el barrio. Claudio se fue al exterior en busca de un título y lo mismo hizo José Américo. Los demás o encontraron empleo o se hicieron de otro ambiente.
Tony siguió allí recorriendo las mismas calles, deteniéndose noches enteras en la misma esquina para charlar despreocupadamente, matando su soledad en el recuerdo de viejos momentos felices. La vez que, cambiado y con extraño acento, Claudio regresó para irse de nuevo, preguntó por el amigo de antaño. No sabíamos que el tiempo continuaba detenido para él y que en sus rondas de sonámbulo por el parque, Tony seguía recordándonos como aquel día en que la separación se hizo inevitable.
* * *
Teófilo era un buhonero excepcional, y no porque tarareaba a Tchaiskovski. Había aprendido a hacerlo gracias a un oído sorprendente. Estuvo por años llevando carbón a la casa de un integrante de la sinfónica que tenía por costumbre subir el volumen de su magnífico aparato donde sólo estaba permitido tocar a los clásicos. La sensibilidad de aquel hombre andrajoso traspasaba la frontera de la música que silbaba sin llegar a entender. En el barrio llamábamos a Teófilo nuestro músico frustrado favorito y eso no le disgustaba. Su alma era más la de un fino compositor que la de un haraposo carbonero, aunque sólo pudiera seguir algunos aires de La Patética, la muy conocida sinfonía de Tchaiskovski.
El día que se molestó cuando le interrumpimos mientras entonaba una obra clásica, que poco antes había escuchado por primera vez en la casa de su cliente, para tararearle una guaracha, nos convencimos de su alma de soñador. Solíamos, en plan de burla, llamarle el risueño y era la pura verdad porque siempre estaba de buen humor. Había, sin embargo, detrás de aquella sonrisa perenne un profundo sabor amargo.Una tarde, bajo un fuerte aguacero, le inducimos a contarnos su historia. Tenía una facilidad de expresión rara entre su gente, porque supo aprovechar los pocos años en que tuvo la oportunidad de ir a la escuela cuando niño. Su padre era sólo un recuerdo sin rostro en su vida y de su madre apenas le quedaba la huella de un latigazo en la espalda. Comenzó a soñar la tarde en que una maestra tocó su hombro apenas cubierto por harapos y le dijo: “Si continúas esforzándote, llegarás, hijo mío”. Pero no pudo. Unos meses después tuvo que abandonar la escuela para vender paletas.
Después limpiaba zapatos en el estadio de béisbol y terminó lustrando las paredes de la cocina de un restaurante, antes de que lograra independizarse adquiriendo una carretilla y dejando un poco de dinero para iniciar un pequeño negocio propio de carbón. No era nada, aunque sí todo lo que había tenido en la vida y estaba orgulloso. Le abrazaba la manía del sermón, una cualidad que ejercía frente a nosotros, sus amigos, con una consistencia que embriagaba. “Están en un error”, nos dijo en una oportunidad. “Los jóvenes no deben perder su tiempo en trivialidades”, palabra, esta última, que había escuchado días antes de nosotros. Nuestra costumbre era sentarnos bajo un almendro a oírle cómo mejoraría el mundo y él se ufanaba de esta atención. Los días que olvidábamos esperarlo nos costaban sus reproches. Era tal su sensibilidad que a causa de una broma pesada en una ocasión permaneció dos semanas sin hablarnos. Como la venta de carbón era exigua, de noche se la ingeniaba para ganarse unos centavos extras cantando ante parroquianos de bares y restaurantes sórdidos, porque Teófilo también cantaba. Claudio, que hubiera dado la vida por ser un tenor, solía motivarle para que nos cantara retándole a un dúo. Esto era lo único que entretenía a Teófilo de su trabajo. Y en medio de su desolación inmensa era una terapia para su alma escondida de artista.
En la plazoleta del parque los sábados en la mañana jugábamos béisbol con una pelota de goma. Como nunca lográbamos juntar los jugadores necesarios, Teófilo hacía casi siempre de receptor. Era un bateador temible pero el otro equipo lo neutralizaba dándole base intencional. Para estimular su orgullo, que la adversidad no había alcanzado a destruir, los compañeros le transferían hasta con las bases llenas, aun cuando con esto se perdiera el partido. Con el tiempo, Teófilo llegó a ser uno más del grupo. Por eso cuando tuvo oportunidad de un negocio mejor y se fue sin avisarnos, fuimos a la casa de Claudio y lo celebramos escuchando toda la tarde a Tchaiskovski.
* * *
La tarde en que brigadas del Ayuntamiento derribaron un enorme almendro para levantar una estatua de Baden Powell, los muchachos del parque guardamos un minuto de silencio. Claudio trató de impedirlo y José Américo lanzó una pedrada a los andrajososdel Ayuntamiento. Había allí, en la parte del parque Eugenio María de Hostos que da a la calle Presidente Vicini, cinco grandes árboles en medio de una pequeña rotonda. Pero el del centro era nuestro árbol. Solíamos tirarnos descalzos después de la comida para charlar y estudiar bajo su sombra. Todos los días tomábamos su fruto. Bajo sus grandes ramas forjábamos preciados sueños juveniles. Dábamos forma a ilusiones inalcanzables y empezábamos a ser hombres. Lo habíamos hecho nuestro el día en que el grupo se protegió en él huyendo de una pelea barrial. Era el punto común de reunión. Si íbamos a algún baile allí contábamos el dinero; si era alguna diablura allí trazábamos los planes. Antes de cada juego de béisbol en la Cochera calentábamos en ese lugar y de allí solíamos partir juntos. En aquel almendro gigante repleto de lagartos y hormigas se inició una amistad que perduraría con el tiempo. Una tarde, un amigo común dio de beber al árbol sus primeras lágrimas contándole su primera frustración amorosa. Y en otra oportunidad grabamos con el filo de una navaja nuestros nombres. Cuando ingresamos a la secundaria y disponíamos dmenos tiempo, el árbol seguía protegiéndonos con su sombra, dándonos un lugar fresco para el estudio. Un día, un gigantesco tractor rompió la tranquilidad matutina del parque, y comenzó a derribar árboles y paredes. Habían ordenado la construcción de un estadio sobre la enorme y sucia piscina que una vez fuera orgullo de la plaza. Fueron días de espanto porque un ingeniero nos había dicho que abandonáramos el almendro porque allí se haría un parqueo para vehículos.
Cuando por razones estéticas abandonaron el proyecto hicimos una celebración y brindamos con ron malo, bailando alrededor del tronco. “Se han vueltos locos, o no tienen oficio”,oímos a una señora refunfuñar. En otra oportunidad, modificaron las glorietas y se llevaron los palomares. Eran tiempos de cambio y el parque lo estaba sufriendo. Los bancos de mármol y concreto donde muchos enamorados pasaban largos momentos buscando la complicidad de las primeras sombras de la noche, comenzaron a ser trasladados. Un día, dimos una vuelta completa al parque y no lo encontramos igual. Estábamos comenzado a odiar el lugar porque los cambios tergiversaban nuestros recuerdos, aun frescos en un pasado que era todavía nuestro presente. La tarde que derrumbaron el almendro no nos avisaron. Vinieron furtivamente cuando ninguno de nosotros se encontraba. Claudio me dio la voz de alarma.
Fue corriendo histérico a casa y salí masticando la comida. En pocos minutos estaban los otros del grupo, José Américo y Vinicito. Hicimos cuanto podíamos. Un fornido y grasiento obrero dio varios hachazos y el árbol comenzó a inclinarse poco a poco. Unas horas después se oyó un ruido enorme y una voz ronca gritó: .¡Cuidado!., y todo terminó. Al día siguiente, bloques y cemento habían sido amontonados sobre los restos del tronco y dos albañiles tarareaban una triste canción mientras daban forma a un monumento. Dos semanas después, cuando volvimos, en lugar del almendro había una estatua, situada en el centro de la pecera. Un busto de Baden Powell miraba adustamente al frente y casi todas las noches se hacían fogatas y jornadas de vigilia. Pero ninguno de nosotros volvió allí en mucho tiempo. * * * La brisa primaveral acariciaba los rostros aquella mañana de mayo. Era sábado y desde temprano las calles de Manhattan cobraban actividad. Los oblicuos rayos de un luminoso sol avivaban los colores. Una oculta alegría parecía brotar de algún lugar en los rostros adustos de los apresurados transeúntes.
El sonido de los cláxones y los chirridos de los autobuses al frenar en una parada, ahogaban el débil eco de la risa de la muchachada correteando en la plaza cercana. Un anciano harapiento consolaba su soledad contando las monedas que la escasa caridad humana, en aquella gigantesca ciudad de mármol y concreto, había esparcido en su viejo y carcomido sombrero de fieltro, recuerdo quizás de un pasado próspero. En los ojos enrojecidos de aquella pareja que casi me tumba al pasar, podían leerse los efectos de una sobredosis de algún barbitúrico comprado sin receta. Nueva York era más que un conjunto de bloques y muchedumbres sujetas a un horario riguroso aquella mañana soleada. Nunca estuvo Nueva York más soleada que aquella mañana de mayo. Vestido a la vieja usanza militar, con un raído gorro confederado y una camiseta de un rojo subido, aquel extraño hombre de expresión lejana, desmontó en la acera del banco un extraño instrumento de metal, reluciente como la plata. Su débil figura encorvada era tan triste como su mirada, pero lo era más aún su música.
Con una suave habilidad manejaba dos largos palos terminados en bolas de gomas que al caer sobre la superficie irregular de aquel instrumento, dejaban escapar los acordes de una monótona y sobrecogedora melodía. La brisa de mayo esparcía rápidamente los sonidos varias cuadras más allá de mis oídos de caminante. Había en esa música que me atrajo con tanta fuerza un extraño mensaje de dolor y alegría, de miedo y esperanza. Alrededor del hombre fue reuniéndose la gente. Parados como momias pasaban allí minutos y minutos, consumiendo su tesoro en una ciudad apremiada por el tiempo. Una elegante dama salió del banco, echó sobre la cesta un billete de cinco dólares, abordó en silencio una limusina negra parqueada en la calle y miró antes de partir al encorvado hombrecito que seguía allí tocando sin cesar su extraña y melancólica melodía. La música parecía tan negra como su piel, pero estaba sin duda por encima del color y de mis sentidos.
Era la expresión de un lejano sufrimiento. Hablaba quizá de un viejo sueño perdido y producía una sensación tan triste como las arrugas que surcaban su frente; pero era a la vez reconfortante. Podía hacerle sentir a uno agitado y calmo al mismo tiempo. No sé por qué seguía parado allí sin poder moverme, como electrizado por esos acordes monótonos y prolongados. El hombre se fue quedando solo. Al mediodía, el sonido de la ciudad apagaba el de su metálico tambor. Sus brazos cansados por el esfuerzo podían apenas moverse sobre el instrumento. El último de los espectadores se retiró. Entonces recogió la cesta, vertió su contenido en un bolsillo y echó a andar. Dos cuadras más allá, un niño le esperaba sentado sobre un silla de ruedas. El negro sacó unas monedas y compró un café para él y una manzana y unas flores para el muchacho. Alzando sus ojos cerrados, el niño se dirigió a él sin poder verle. Silbando la misma canción condujo al niño hacia el parque. Entonces entendí el mensaje de su música. Ahora el hombre sonreía y jugueteaba pero era todavía triste su melodía.
Entre las flores de mil tonalidades que crecían bajo aquel sol resplandeciente de primavera, se podía escuchar en su música el llanto de un niño que había muerto sin perder la esperanza.