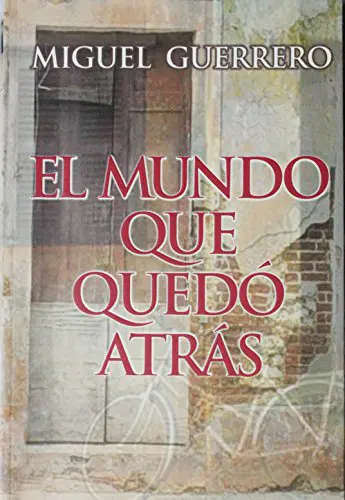El más grave defecto de mi generación era su irrefrenable tendencia a romper con el pasado. Había heredado sus vicios sin alcanzar sus virtudes, apartando los ojos de esa fuente de sabiduría. José Alcibíades era el representante clásico de esa generación emancipada. .No puede construirse sobre lo viejo., decía con jactancia filosófica. .Primero hay que destruir para hacer posible una nueva sociedad libre de lastre.. Lo repetía con tanta insistencia y a veces en medio de la conversación más baladí que terminé convencido de que lo había aprendido de memoria de algún libro. Actuaba como si realmente creyera en sus palabras.
Tenía una capacidad inconcebible para el adoctrinamiento y su retórica, fastidiosamente llena de lugares comunes, parecía encantar a las decenas de jóvenes que hacían círculo a su alrededor de tarde en tarde en el campus de la universidad, entre clase y clase. Una diferencia sustancial había entre José Alcibíades y el resto de los entusiastas encargados del reclutamiento. Era tan fanático como aquellos pero odiaba a los partidos casi tanto como al pasado. Su frase favorita era: .Los políticos son un símbolo de la decadencia.. Su verdadero problema consistía en su resistencia a aceptar las cosas como eran. Los profesores decían que tenía disposición para las matemáticas pero él insistía en las letras y no pasó de ser, como la mayoría del resto de nosotros, un estudiante promedio. Aceptar esa realidad hubiera significado para él una claudicación.
Yo hubiera sucumbido al poder de su pobre oratoria, si el ejemplo de mi padre no hubiera proyectado antes sobre mí una imagen protectora del pasado que él representaba y que aquel melenudo y desaliñado compañero de aula desdeñaba tanto. Una fuerza interior me hacía rechazar a José Alcibíades. Cuando hablaba, su voz altisonante me parecía una amenaza sobre aquello que entonces, como ahora, constituía parte del valor de mi existencia. Yo tenía una razón muy poderosa para temerle y detestarle. Mi padre, mi hogar, el ambiente en que había crecido, eran parte de ese pasado que él odiaba. Mi familia se había formado y crecido entre esporádicas temporadas de escasez. A los tiempos relativamente buenos de abundancia siguieron períodos más largos de estrechez. La lucha por la vida había endurecido a mi padre pero la capa de piedra que le rodeó no alcanzó su corazón. Pasaba gran parte de su tiempo fuera de casa, por las necesidades del trabajo, pero cuando regresaba traía el vehículo de la compañía a su servicio lleno de alimentos y regalos.
Esto hacía de cada vuelta a casa un acontecimiento. El viejo era medio huraño y un tradicionalista de pura cepa. Durante la guerra lloró inconsolablemente por Francia y desengañado por la política anti-norteamericana de De Gaulle, se lamentaba después de la terrible ingratitud humana con estas palabras: .Y pensar que el suelo de Francia está sembrado de jóvenes norteamericanos muertos por la libertad francesa.. Lo que más he terminado admirando de él ha sido la inquebrantable decisión que siempre mostró de hacerse digno de sí mismo. En esto no transigía y trataba de influir sobre nosotros en la única forma que conocía, que era la del ejemplo diario. Por eso, cuando José Alcibíades planteó la necesidad de un rompimiento con el pasado yo tuve que decidirme. Tenía que elegir entre lo nuevo construido sobre cenizas y todo ese mundo de ilusión, tantas veces rodeado de pobreza, que representaba aquel hombre de sienes prematuramente encanecidas, ceño duro y labios finos que sonreía con la ternura del que ha sobrevivido a mil tormentas.
Ahora, después de que él se ha ido, siento que lo realmente terrible de la muerte de un padre es que uno llega irremediablemente a acostumbrarse a su ausencia.
* * *
¡Qué tipo tan estupendo! El más aliñado y formal del curso, Juan Ramón llevaba sus tareas completas y jamás perdía un ejercicio. Su cara siempre sonriente iluminaba el gris y descuidado salón que albergaba el Segundo B, una promoción que dejó una huella imborrable en el liceo secundario Juan Pablo Duarte. A veces solíamos divertirnos a su costa, sin que él perdiera la compostura. Su formalidad nos exasperaba. Era una especie de extraño orden en un ambiente de franco caos. Se sentaba en la última fila, en una línea que sobresalía del resto debido a una tarima. Así podía estar más en contacto con los profesores que habían hecho una costumbre preguntarle a él primero que a los demás, poniéndole luego de ejemplo de cómo debía ser un estudiante aplicado. En ese período turbio de insensatez poco importaba servir de modelo y nos mofábamos de ello. Todas las mañanas escuchábamos lo mismo. Juan Ramón, o J.R., tenía todo en regla. Cuando uno de nosotros fallaba, el profesor recurría a él y éste presto respondía pausadamente, con su voz de cantarina inocencia. Luego se sentaba y abría un libro.
Tenía una característica muy peculiar que atraía a los demás y era su eterna sonrisa que revelaba su disposición de servicio. En los días de exámenes llevaba tres o cuatro lápices en previsión de que uno de sus compañeros lo hubiera olvidado. En sus bolsillos, bien planchados, había siempre un compás, una goma de borrar o una regla disponibles. Tenía una facilidad asombrosa para multiplicarse y aprovechar el tiempo. Pertenecía al coro de la escuela, tocaba en la banda y le sobraban aun energías para practicar deportes, para los que mostraba buenas facultades. Cuando por alguna razón faltaba un día a clases, su ausencia dejaba un vacío extraño en el aula. Eran los únicos momentos en que exteriorizábamos la escondida simpatía que sentíamos hacia él. Juan Ramón nos miraba a veces con tristeza acusadora y eso nos hacía actuar en su contra. Para organizarle las más excitantes bromas nuestra imaginación no tenía paralelos. Una vez pusimos chicle mascado en su asiento, en otra oportunidad regamos un fétido compuesto químico casero y después quebramos las patas de su pupitre. Ni siquiera cuando cerramos la puerta e impedimos que entrara a clases se enojó con ninguno de nosotros.
Estos muchachos., nos dijo en una ocasión con cansado tono paternal. Un día practicando una marcha de la banda escolar, decidimos jugarle una zancada. Él tocaba el redoblante. Combinamos una marcha y cuando él iniciaba el compás cambiábamos hacia otra. En eso estuvimos toda la hora. Cuando creíamos que lo teníamos a punto, nos miró con una ligera mueca en los labios y dijo: .¿Podemos comenzar ya?., y volvimos vencidos al aula. Un lunes, J.R. no vino a clases. El martes no era el mismo, ni hablaba ni había llevado su lección impecablemente aprendida. Su ropa estaba manchada y sus ojos miraban fijamente hacia un punto perdido en el horizonte. En toda esa semana no volvió a reír y su temperamento festivo se tornó agrio y esquivo. Parecía distante y la alegría se le había escapado del cuerpo. De repente no volvió más y no supimos de él hasta que uno de los profesores nos reveló que su padre había muerto en un accidente provocado en las tinieblas del alcohol. Su viejecita, que lavaba y planchaba todas las noches su uniforme, abrumada por la tristeza de quedarse sola, perdió el deseo de vivir y le siguió. Muchos años después me contaron que J. R. había vuelto a reír, con la misma cantarina inocencia. En memoria de su padre se había dedicado a velar por los alcohólicos.
Para esa misma época teníamos un profesor que decía que su trabajo requería un poco de sicología y mucha paciencia. Era nuestro maestro de historia de segundo año de la secundaria. El país estaba viviendo tiempos de reformas pero él sostenía que algunas tradiciones debían permanecer como antiguas ruinas de civilizaciones sepultadas, desafiando el tiempo y los elementos. Por eso no entraba al curso mientras no lo hiciera el último de nosotros. Llegaba silenciosamente, colocaba como un ritual su manchado sombrero sobre el escritorio, tiraba con una parsimonia escalofriante los papeles, tizas y todo lo que ocupaba un lugar innecesario en la mesa de trabajo y miraba lentamente a su alrededor. Siempre era lo mismo. Uno podía sospechar la hora exacta por cada uno de sus gestos. Llevaba haciéndolo diariamente por años. Sus palabras eran también las mismas. Infundía un respeto que rayaba en el miedo. Cuando uno de sus alumnos avanzados le preguntó por qué era tan apegado a la rutina, el profesor hizo como que no escuchaba. Con un pequeño gesto de la mano derecha pidió que repitiera la pregunta. Se reclinó en su asiento, se caló las gafas de grueso marco y miró profundamente al estudiante. Siguió un gesto de aburrimiento con el que le ordenó sentarse, tomó una tiza y escribió sobre el roído pizarrón la tarea del día siguiente y dio por terminada la clase. En la jornada siguiente repitió el ritual. Esperó que el silencio reinara completamente sobre la sala y mirándose la punta de sus siempre bien lustrados zapatos dijo, abarcando a todos los presentes con una expresión entre adusta y comprensiva: .No me gusta la rutina pero me ha dado resultado. ¿Están satisfechos?. Y no se volvió a hablar del asunto. No obstante la rutina, era un hombre indescriptible. Podía reaccionar con una leve sonrisa a una ofensa y con visible irritación ante una falta insignificante de un alumno, como ocurrió un día en que uno de nosotros se paró de su asiento sin permiso para ir un momento al baño.
Un viernes llovió intensamente y a la hora del recreo los estudiantes se aglomeraron en los pasillos. Cuando el profesor se dirigía al curso le hicieron el claro. Uno silbó y a esto siguió un atronador aplauso. El hombre se detuvo. Llevaba un paquete de libros y papeles viejos bajo el brazo izquierdo. Se llevó la mano derecha al sombrero y se lo quitó. Automáticamente los aplausos cesaron. Hubo un minuto de silencio que pareció no terminar nunca. El sordo ruido de la lluvia golpeando las ventanas hería los oídos. El profesor dio dos pasos e inmediatamente se detuvo al reiniciarse los aplausos. No volvió el rostro y el incidente duró unos minutos. Caminaba un poco, aplaudían a sus espaldas, se detenía y volvían a cesar los aplausos. Era una escena cómica pero nadie se reía y todos los rostros delante de mí parecían graves. A la hora siguiente en clases, se repitió la rutina de siempre. Nuestro profesor no habló del incidente sino dos semanas después, en vísperas de un examen de fin de año. .Tengo entendido que algunos de ustedes gozaron un mundo el otro día…., fueron sus palabras iniciales. .Mañana me toca a mí.. Nos advirtió que íbamos a tener problemas. En realidad habíamos descuidado la materia. Yo me había propuesto pasar a toda costa, pero en mi interior sabía que no había estudiado durante el año lo suficiente. Antes del examen, hizo el único cambio en su rutina diaria durante ese año. Esa vez cerró la puerta del curso y pasó el pestillo para más seguridad. Leyó los puntos de la prueba e hizo todo lo indecible para que todos entendieran y no tuviéramos problemas. La regla prohibía preguntar en medio del examen pero él respondió a todas las preguntas una y otra vez. Cuando el último de nosotros salió cabizbajo del aula, camino de la dirección, le dijo al grupo reunido en el pasillo: .Estuvieron fenomenal. El lunes puso las notas sobre un papel en el lobby del plantel. Todos habíamos aprobado. Pasó junto a nosotros y con una sonrisa de triunfo afirmó: .¿ Recuerdan el día de lluvia en el pasillo? Estamos, pues, en paz.. Era un hombre ciertamente indescriptible. A su manera, esa fue una especie de venganza.
* * *
Esteban no era un ejemplo de buen aseo personal, pero en el recreo entre clases le preferíamos a otros vendedores ambulantes cuando salíamos a comprar naranjas y refrescos. Había en él algo que atraía. A despecho de sus harapos, era un presumido de primera. Claudio lo llamaba nuestro profesor privado de moral, ya que con insólita frecuencia nos reprimía. .¡Ay, mis hijos!., se lamentaba con mortificante gesto de indolencia. Con periodicidad interdiaria, alguien del grupo ingería más naranjas y guineos que los que se les pagaban y él solía hacerse el tonto. Al día siguiente, cuando al devolvernos hacía su propio cálculo con aire distraído afirmaba: .Tres naranjas y seis bananas (así decía), son 15, más dos que se comieron ayer 20., y entregaba el resto. Era un viejo estupendo conocedor de tantas cosas que contaba con gracia extraordinaria. Fue guardia, marino mercante, mozo y celestino. Un día, en Curazao, en medio de una borrachera, resbaló en la cubierta de un barco y se fracturó una pierna. .No me lo recuerden., aunque él era siempre quien planteaba el tema. Desde entonces no se le aceptó más en ningún buque y se dedicó a vagabundear. Como él mismo decía, había perdido su tiempo y nunca estudió. .No sé hacer nada y mírenme aquí, vendiendo naranjas a un grupo de latosos sin respeto.. Nunca se enojó tanto cuando, sin consultarle, hicimos una colecta para comprarle un par de zapatos nuevos, porque los suyos ya no aguantaban más. En represalia, nos aumentó el precio de sus frutas. .¿Acaso creen ustedes que no puedo comprarme lo que necesito? Estoy aquí así porque no soy ningún pretencioso., dijo. .Yo regalaba camisas francesas de cuello duro a mis amigos, al regreso de cada viaje cuando era marino.. Y era cierto. Si algo teníamos que reconocerle era su casi fantástico desprendimiento. Prueba de ello era que con él, todos los del grupo conseguíamos nuestro primer crédito. Nos fiaba su mercancía y a veces le pagábamos los viernes. Una vez nos llamó y ceñudamente nos echó en cara: .¿Creen ustedes que Esteban no tiene derecho a comer?. La cuenta había subido tanto que al hacer el balance decidimos vender un libro de álgebra para pagarle. .¿Por qué hicieron eso?., fue su reacción y casi tuvimos que golpearle para que aceptara el dinero. A pesar de cuanto hablaba, su vida privada era un secreto. No valía insistencia nuestra. Siempre evadía el tema. Cuanto más hermético se volvía, mayor era la obsesión nuestra por descubrir lo que él llamaba a veces .mi tesoro oculto.. Una mañana llovió a cántaros. Tratando de resguardarse y proteger su mercancía, Esteban se agachó y una pequeña y mugrienta libreta cayó al suelo.
Alguien de nosotros la tomó y él protestó airadamente. Corrimos hacia el plantel para fisgar algunas rústicas cartas deterioradas por el tiempo, y el mucho abrirlas y cerrarlas. Había una foto de una mujer muy hermosa, en la que podía leerse con dificultad una dedicatoria llena de faltas ortográficas: .A mi Esteban, con el dolor de un amor imposible.. Nunca llegamos a saber cuál era la historia de ese amor imposible, pero a partir de entonces nos repetía con amargura: .No debieron hacerlo.. Unos meses después, cuando se celebraba el acto de graduación y nos despedíamos del plantel, una voz sin rencor nos dijo: .Felicidades .partía. de bandidos.. Tuvimos dificultad en reconocerle. Era Esteban que había envejecido terriblemente. Guiñando un ojo se sacudió el roído bolsillo de la camisa donde todavía guardaba su secreto. Sonrió y comprendimos que a pesar de todo nos había perdonado.