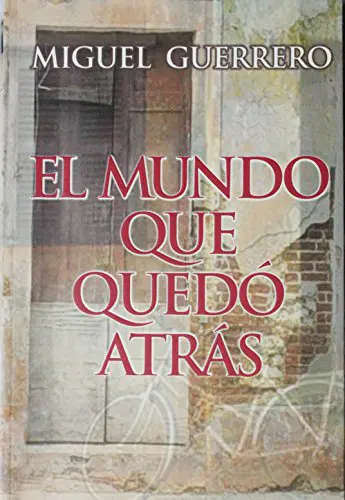La Madre, de Máximo Gorki, era la novela más popular en mis tiempos de estudiante en la universidad. La compré una tarde en el Economato. Era un ejemplar viejo que había pasado por infinidad de manos, algunas de las cuales habían escrito nombres con tinta en sus páginas mal cuidadas.
Por unas semanas se perdió entre un montón de cosas viejas que había en la pequeña y desordenada mesa de noche, donde solía guardar también el peine, el cepillo de cabeza y el desodorante. Para entonces Oscar Wilde era uno de mis autores favoritos. Un compañero de aulas, famoso por sus desvaríos revolucionarios, me había dicho, haciendo alarde de sus conocimientos de materialismo histórico: “No pierdas el tiempo con ese depravado y decadente aristócrata”.
Cuando por fin decidí entrarle al libro de Gorki sufrí una transformación. Nada me había sacudido interiormente antes con tanta fuerza. Al cerrarlo, para leerlo de nuevo algunos días después, tenía los ojos hinchados de lágrimas y quería hacerme comunista.
Fue el principio de una vida efímera aunque intensa de teórico militante que se apagó unos años después. Aunque odiaba, con tanta fuerza como ahora, la violencia y la acción directa, hablaba como un extremista. No alcanzaba a darme cuenta, como comprendí tiempo después, que las enormes dudas que me asaltaban no eran entonces más que el resultado de la fiera lucha que se libraba en mi interior.
Era el choque violento de dos conceptos extremos de la vida. Yo, que había sido monaguillo mientras cursaba los primeros grados en el colegio católico en San Juan de la Maguana, hablaba de la inutilidad de los templos, de la hipocresía de la iglesia, de los males del imperialismo, de la propiedad como instrumento de dominación.
“Debemos luchar por la creación de un hombre nuevo, en una sociedad nueva.. Estas palabras sonaban con la añorada melodía de un villancico en los oídos de un excreyente. No me persignaba ya ante un relámpago ni rezaba una oración al acostarme. Me mofaba de la confidencia tiempo atrás de un sacerdote de que las manchas de la Luna, que en las noches claras de San Juan de la Maguana podían contarse como los ramilletes de
limoncillos que se daban en el gigantesco árbol del solar vecino, eran los restos de un campesino y su asno que habían sido tragados por el satélite por desobedecer la orden divina de no trabajar en Viernes Santo.
El mundo que había descubierto con La Madre de Gorki parecía más real y humano, en su violenta crueldad. Por un lado la represión zarista y, por otro, la voluntad de hierro de los hombres que se dibujaban en las páginas de esa novela desgarrante. Creía ver en Pelagia, la madre de la novela la consagración de la mía. La vida me había mostrado hombres como aquéllos. Mi padre, por ejemplo, que despreciaba el comunismo, tenía la voluntad y el carácter de esos hombres. Había tenido incluso que sobrevivir a peores adversidades. Para aquella época me hacía ya esas historias tristes y bellas de su pasado que nos acercaron tanto.
Pero mi padre descubría mi transformación y sufría intensamente por ella.
Nuestras primeras y más duras diferencias vinieron por esta causa. Un día discutimos en forma acalorada y le dije ásperamente que debía leerse a Gorki. Fue la primera y última vez que le falté el respeto. Su rostro cortado por prematuras arrugas, se puso rígido y estuvo así no sé cuantos días. Como era introvertido, no compartía su sufrimiento y eso hacía agónico su dolor de tiempo en tiempo. A mí me faltó valor para excusarme pero él tenía la virtud del perdón y, padre al fin, olvidó el incidente. Volvimos a ser los mismos y, años después, a medida que la enfermedad que quebró su voluntad de hierro se traslucía en su pequeña pero fuerte anatomía forjada por el trabajo, fui siendo para él como un hijo más pequeño.
La vez, estando ya casado y con hijos, que le besé la mejilla al saludarlo en casa, su faz severa se iluminó como la de un ángel y a partir de entonces lo hacía dos y tres veces por día.
Nos hacíamos chistes con su barba y me gustaba sentir la cálida caricia de su cara falta de navaja cuando lo abrazaba.
Fue ese reencuentro con mis padres, con el mundo en que él creía y en el que había luchado en desventaja para sobrevivir, lo que me hizo olvidar a Gorki y comprender que había hombres mejores fuera de las páginas de esa novela.
–0—
Todos los hombres de mi generación guardan un pasado revolucionario.El mío no llena media página de un cuaderno.
Fue apenas un montón de ilusiones juveniles surgidas de lecturas increíbles y leyendas vivientes, que se esfumó casi tan pronto como se cerraron los libros.
Lenin decía que había que conciliar la teoría con la práctica. Lo repetían sin cesar los dirigentes que todas las tardes encabezaban grupos para encaminar en las enseñanzas del marxismo a los que como yo llegaban a la universidad creyendo que nuestro deber era transformar el mundo desde allí.
La práctica mató lo que pudo haber en mí de revolucionario izquierdista. En la secundaria había sentido el ardor de la protesta quemando mis entrañas. La escuela donde aprendía era para mí entonces el símbolo de la decadencia responsable del sufrimiento y los dolores humanos. Cada ventana rota, cada clase perdida era una forma de oponerse a la opresión que ese plantel representaba. Y a mi manera fui un militante.
Frente a los superiores, aquellos que no eran alumnos y que venían de cuando en cuando a pasar las instrucciones (el martes habrá que hacer una movilización y el jueves protestar contra el “odioso” régimen de Corea del Sur), mis compañeros de aulas habían presentado convincentes antecedentes míos.
Alguien recordaba que unos años atrás, en un arranque infantil cuando los primeros hálitos de libertad y esperanza soplaban sobre la patria tras décadas de tiranía, yo había tomado parte en una demostración en la que se había arriado una bandera norteamericana. En los primeros meses de universidad había pronunciado dos o tres arengas y tomado parte en unas cuantas movilizaciones dentro del recinto. Muy pocas veces me arriesgaba a salir fuera de él.
Con todo, eran excelentes credenciales revolucionarias que tiempo después pagaron su precio cuando encontré problemas para una visa de tránsito a Puerto Rico, camino de Israel para unas olimpíadas mundiales de ajedrez. Tenía apenas 17 años y pensaba que era capaz de modificar el mundo y contribuir con ello a aliviar las miserias humanas.
Lo que en realidad había influido sobre mí eran los libros.
La lectura de La Madre, casi obligatoria en esos días de grandes descubrimientos, me había convertido en un hombre completamente nuevo. A esa novela prodigiosa siguieron otros libros no menos convincentes. Era un proceso absoluto de transformación en que rompía con todo.
El problema era que entre las cosas que dejaba atrás estaba mi padre, los valores en los que él creía. Estaban su sacrificio y el de mi madre. A las imágenes del libro de Gorki se interponían las de mi padre llegando tarde a casa,
con el rostro dulce y enérgico, cubierto de naciente barba, tras una jornada dura e incierta; y las de mi madre, cosiendo el pantalón y planchando hasta entrada la madrugada, para que yo y mis hermanos pudiéramos ir a la universidad.
Ellos esperaban más que una carrera revolucionaria por su entrega y devoción. Y cuando se me dijo que ellos eran parte del pasado repugnante que había que destruir, fui víctima de un enorme conflicto de conciencia. Me vi forzado a tomar una tremenda decisión, que muy pronto facilitó el comportamiento personal y político frente a aquellos que había convertido en mis héroes personales.
Cuando estalló la revolución y el grito de “llegó la hora” resonó en nuestras aulas, en lugar de ir a la reunión que había sido convocada entre nosotros, me fui a casa a redescubrir y reconquistar el mundo que había abandonado por causa de una ilusión.
–0—
Cuando mi padre sintió que su partida estaba próxima, le dio con contarme historias. Recuerdo como aquel lejano día su relato preferido de amor y esperanza. Contaba el viacrucis de Buenaventura, la clase de hombre que como él mismo no se amilanaban; miembros de una estirpe rara. Al escuchar de sus labios las hazañas de aquel hombre podía imaginarlo como un toro echando humo por las narices, el ceño fruncido y los puños siempre cerrados, gritándole a todo el mundo. Pero era todo lo contrario. Su cuerpo frágil jamás pudo sostener un bate de béisbol y sus compañeros se mofaban de su debilidad física congénita.
Nunca le aceptaron en el grupo porque tosía de una forma aborrecible. Tenía una capacidad indescriptible para el sufrimiento. Una vez le llamaron con urgencia a la oficina. En aquel taller sucio y pestilente donde siempre se extraviaba una herramienta, Buenaventura se metía todos los días debajo de aquellos viejos e inservibles vehículos de la dependencia gubernamental en aquel San Juan de la Maguana de entonces.
Nadie escuchaba sus consejos de experto forjado a la fuerza. Estaban comprando piezas y piezas todos los días para aquellos cacharros y él insistía en que no valía la pena. Un día le dijo a su jefe lo que pensaba y casi le echan a patadas.
Cuando le dijeron que alguien esperaba por él del otro lado del teléfono, Buenaventura tuvo un mal presentimiento.
Su mujer, una tímida campesina de piel tostada como el azúcar parda, odiaba tener que llamarle. En una ocasión lo había intentado porque recordó muy tarde que era su cumpleaños y se arrepintió en el acto, cuando el gruñido sordo se sintió como respuesta.
Esta vez no esperó que terminaran la noticia. Como un bólido salió para el hospital y apenas alcanzó a ver el pequeño cuerpecito brincando por terribles convulsiones.
De pronto el vientre se le hinchó y una bola de espuma sobre los labios resecos del pequeño puso trágico fin a aquella escena desgarradora. Frente a una tienda de juguetes, donde apenas semanas atrás había comprado aquella ridícula y barata colección de soldaditos, indios y vaqueros, de los que aparecían varios en el estante, alguien tuvo que agarrarle. Le parecía verse allí, sentado en el suelo con el niño, siempre débil y enfermizo como él. Su mujer solía decirle que el niño había heredado su carácter y fuerza física y entonces se sobrecogía presintiendo aquel final.
El entierro le proporcionó una vaga, aunque cruel, impresión de la soledad en que había dejado a su criatura.
Sólo estaban él, su mujer, rota por todas partes, y unos cuantos andrajosos colegas del taller de la oficina y, por supuesto, mi padre. El féretro, obtenido en la funeraria de un borracho que apestaba, era ligero como una pluma de gallina. Pesaba aún menos que el cuerpo que escondía dentro. Buenaventura, que nunca tuvo esa clase de fuerzas para levantar nada, lo transportó sin ayuda de nadie desde la casa sombría hasta el inhóspito cementerio, donde la hierba, entre tumbas, llegaba hasta las rodillas.
De regreso al trabajo le comunicaron escuetamente que estaba despedido. No preguntó las causas ni le importaban.
Pero estaban escritas en un papel teñido de grasa: abandono del trabajo. Ni siquiera lo lamentó. Ninguna emoción se reflejó en su cuerpo. Un pequeño estremecimiento y nada más. Sin trabajo y una parte tan grande de él sepultada en aquel escondrijo rodeado de cruces blancas, lo demás le importaba un comino. “No dura mucho”, dijo un vecino y la vieja que sabía lo que pasaba se persignó y cerró la ventana como ahuyentando a los espíritus.
Buenaventura no se sobrepuso, pero volvió a la vida. Sin saber cómo, consiguió una visa y marchó a Estados Unidos.
Hizo trabajos que muchos grandulones no podían. Una noche amaneció pegado a la pared casi congelado, con extrañas alucinaciones. La brisa fría que soplaba del océano le destruyó las narices y le afectó el oído. Comenzó a beber como un loco para matar el frío decían sus nuevos amigos, aunque era en realidad para matar el recuerdo de aquel endeble cuerpecito bajo tierra que tantos meses después aún llamaba en sus noches de insomnio y borrachera.
Cuando por fin ahorró lo suficiente para el regreso, unos gigantes morenos de dientes partidos y ojos terriblemente rojos que parecían dementes le robaron sus pertenencias.
Tuvo que quedarse dos años más. Ya no sentía pena de sí mismo. Si todo estaba contra él no le quedaba más camino que insistir y devolver golpe por golpe. Vinieron meses de limitaciones que estuvieron a punto de hacerlo desfallecer y abandonarlo todo. Vestía las mismas camisas, no compró más un televisor, ni radio, apenas una estufa y un refrigerador para los escasos alimentos necesarios para estar de pie. Ahorró así cada centavo. El olor de aquellas calientes hamburguesas y pasteles de manzana que los demás comían en la factoría le hacía daño en el estómago, seco como el heno.
Regresó y mudó a su mujer, que esperó por él pacientemente cosiendo en una vieja máquina, en una casa nueva, no muy grande, pero que tenía cocina y baños independientes, algo que nunca habían tenido antes. Puso su propio taller. Un miércoles regresó tarde porque había mucho trabajo. La mesa estaba arreglada, con un mantel blanco que brillaba. El médico, contó su mujer, le había confirmado que estaba embarazada.
Por primera vez en años sus ojos tuvieron vida. Como aquel lejano día en que llevó a cuestas el liviano cuerpecito, un nudo le corrió por todo su interior. La mujer se asustó.
Buenaventura guardó silencio por un rato. Sorbió un poco de agua y le dijo: “Sabes una cosa, si es una niña le llamaremos Esperanza”.
–0—
Esa pasión que uno observa en sus hijos o en otros muchachos de la vecindad por las discotecas, la música rock o el baloncesto, no son cosas tan sólo de estos tiempos. Nos pasó a todos en algún momento. La clave está en poder vivir a plenitud esa etapa tan importante de manera que queden recuerdos que no puedan borrar después ni el tiempo ni los rigores de alguna crisis económica.
Como cualquier otro chico de mi barrio de modesta condición social, yo también sufrí algunas de esa fiebres.
Comenzaron en la adolescencia. Yo era un fanático del béisbol. Mis héroes de entonces llevaban uniformes de los Yankees y de los Cardenales y no había quien me hablara bien de los Dodgers, que llegó a ser después mi equipo favorito, como lo fue después el de mi hijo.
Era un pésimo lanzador en Pequeñas Ligas. Pero cuando el manager lo daba todo por perdido y me enviaba al montículo, pensaba en Whitey Ford, Johnny Podres y Vernon Law, todos conmigo sentados en una misma banca contándonos nuestros momentos de gloria con la multitud rugiendo de emoción a nuestro alrededor. Era mi forma de soñar despierto.
Jugué para un equipo de la universidad y en varias oportunidades lancé para el béisbol de aficionados, con horribles resultados. Seguía siendo un flaco desgarbado, con el pelo crespo abundante revuelto sobre la frente, pero ya usaba desodorante y comenzaba a enamorarme.
Coleccionaba entonces postales de peloteros que venían envueltas en papel encerado con una goma de masticar adentro. Sabía de memoria las estadísticas de cada uno de mis héroes de Grandes Ligas y me divertía con un juego interesante, que llegó a ser mi propio mundo de fantasía.
Tenía números imaginarios de cada uno de los jugadores de los cuatro equipos que formaban mi liga personal.
Con los jugadores de las postales integraba los equipos.
Junté cinco juegos de barajas y en cada carta ponía una jugada diferente: ponche, out de tercera a primera, doble play, sencillo, sacrificio al center field, cuadrangular, etc.
Mezclaba las barajas, hacía las alineaciones, ponía a batear un equipo y anotaba cada jugada según iban saliendo al voltear las cartas. Cada tres entradas volvía a barajarlas.
Llenaba cuadernos enteros con estos partidos y llegué a realizar varios campeonatos. Chuck Connors, que después fue actor y había sido un modesto jugador de béisbol en las mayores, fue uno de los mejores bateadores en mis circuitos. Una vez estuvo a punto de ganar la triple corona.
Esa fiebre dio paso a otra mucho más intensa: el ajedrez, que llegó a darme escalofríos de todo tipo. Sobre la otra, ésta tenía la ventaja de que de vez en cuando aparecía un viaje interesante al exterior. Como jugador de ajedrez, a pesar de relativo nivel, conocí algunos lugares inolvidables, incluida la Tierra Santa. No sólo coleccionaba libros, revistas y artículos sobre el tema, que después regalé a la universidad estatal, donde llegué a ser su monitor, sino que había adquirido más de una docena de juegos de diferentes modelos.
Mi preferido era uno pequeño, con piezas de plástico que se introducían en ranuritas hechas sobre un tablero que se doblaba como un misal y podía llevarse en el bolsillo de la camisa. No hacía bulto y comúnmente se confundía con una libreta de apuntes. Iba con esta rareza a la escuela y al cine.
En la secundaria abría el libro, ponía mi juego adentro y reproducía decenas de partidas desde revistas o de memoria, durante las horas de clases, simulando una tarea. En el cine me entretenía en lo que comenzaba la película. La gente a mi alrededor me miraba a veces con recelo. Alguien dijo una vez quedamente a mi lado: “No lo salva nadie”.
Me dio tan fuerte esa fiebre que mi madre me reprochaba el descuido de los deberes escolares. La primera vez que salí al exterior como jugador de ajedrez, la encargué que recogiera mis notas de la secundaria y me inscribiera en la escuela de periodismo de la universidad. Para ella fue una alegría saber que había finalmente terminado esos cursos.
Con la universidad vinieron otras inquietudes. No era que la fiebre del ajedrez se hubiera atenuado, sino que otras cosas contribuían a subirme la temperatura. Había llegado el tiempo de las muchachas y los paseos largos por el malecón para exhibir el par de zapatos nuevos o la camisa a cuadros de llamativos colores, que uno solía arremangarse casi hasta los hombros.
Después vinieron las fiebres políticas. Las lecciones de Marx, el materialismo histórico, las tertulias de aprendizaje en el Alma Máter, las movilizaciones, con sus inevitables dosis de gases lacrimógenos y macanazos, aunque nunca fui golpeado.
Ahora,cuando sólo quedan los recuerdos, pienso que quizás no fueron tiempos perdidos.