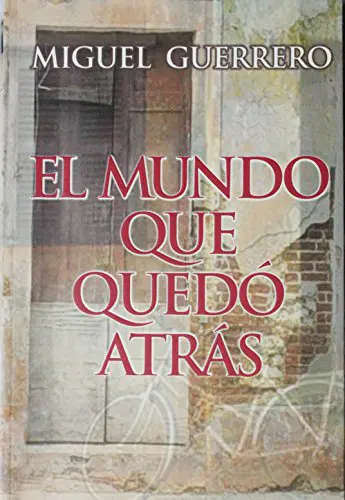Mi padre fue siempre un hombre testarudo que vivía
apegado a la tradición. Tenía, sin embargo, una
capacidad extraordinaria para adaptarse a los
cambios de la época. Era un hogareño empedernido,
obsesionado por los detalles de la casa.
Algunas de las esporádicas riñas familiares se debían a que
casi siempre participaba en decisiones que mi madre
reclamaba, como, por ejemplo, la comida del día. Le molestaba
terriblemente que faltaran alimentos a la hora de la comida.
Sentado a la cabeza de la mesa estaba pendiente de la cantidad
que cada uno se servía. Cuando consideraba que alguno de
nosotros se abstenía de tomar otro pedazo de carne se ponía
rojo y la cara se le endurecía, porque él, en aquellos momentos
de abundancia relativa, se encargaba siempre de que hubiera
suficiente en el refrigerador.
En lo que a él concernía, era un austero incorregible. Pasaba
años enteros sin comprarse una camisa. Había dejado de fumar
a fuerza de mucha voluntad muchos años atrás. No recuerdo
haberle visto nunca con un cigarrillo y tampoco bebía. En la
Nochebuena hacía una excepción e ingería una o dos copitas
de vermouth o una cerveza. Nada más. La vida no le había
dado tiempo suficiente para esas frivolidades. Desde muy pequeño se vio precisado a enfrentar la vida y su horario de trabajo no terminaba nunca. No volvió al cine desde la guerra pero la televisión le fascinaba.
Su hermosa y grande nariz aguileña, que heredaron
algunos de mis hermanos, se distinguía sobre sus labios
rectos que parecían una diminuta línea delicadamente
pintada en aquel rostro que sólo era duro en apariencia.
Sus brazos fuertes e hirsutos terminaban en unas manos
cuya suavidad no habían podido destruir casi cinco décadas
de labor en el campo o en ásperos talleres llenos de
tractores y camionetas. Eran esas manos un espejo
de su blando interior.
Con una terquedad inexplicable, se esforzaba en ocultar sus sentimientos, como si temiera dejar al descubierto aquella ternura que le ahogaba por dentro. Pero sus manos traicionaban su aspereza cuando nos tocaba o acariciaba el pelo. Pequeñas, regordetas y callosas tenían en cambio una frescura que pasmaban.
Permaneció tan unido a la familia, en la escasez y en la
abundancia, que su ausencia dejó un vacío en aquella casa
enorme que compartió con mi madre y muchos de nosotros
en los últimos años. Daba la impresión a veces de que seguía
allí cuidando de su única y eterna compañera. Por más que mi madre lo disimulara, su partida le había causado un dolor inmenso, como si un pedazo muy grande de su corazón se hubiera ido con él.
Sus lágrimas no se secaron jamás. Hizo que yo me llevara el sillón reclinable que le había prestado para que pudiera hacer la siesta en
aquellos últimos meses interminables de lucha contra la
diabetes, la deficiencia cardíaca y otras enfermedades que
cerraron definitivamente sus ojos, que sabían reír con una
tristeza inconfundible.
Cerró virtualmente la habitación que compartían y se fue
a dormir con mi hermana al otro lado de la casa. Parecería
que en cada lugar ella pudiera años después percibir su olor a
tierra mojada, su aliento y sus pasos vagar del patio a la nevera
para cortar un pedazo de queso blanco o un dulce, lo que
tanto le prohibía el médico.
Los peores tiempos no fueron para mi padre aquellos en
que todavía un niño tenía que madrugar y recorrer kilómetros dentro del cañaveral o en el batey. No lo fueron siquiera cuando ese orgullo indoblegable le hizo abandonar un buen empleo y se enfrentó a un futuro incierto con una numerosa carga familiar.
Lo más doloroso fue saberse prácticamente incapaz de
sobrevivir por sí mismo. Le martirizaba creerse una obligación
para sus hijos. Fue la época en que cuidaba cada centavo como
si fuera una fortuna. Él mismo hacía las compras semanales en el supermercado. Por la mañana leía detenidamente los anuncios de especiales en el diario y hacía algunas breves anotaciones en una libreta. Compraba entonces el café en un establecimiento, el arroz en
otro y la carne en un tercero, para ahorrar así unos pesos
valiosos. No se cansaba de recomendarnos que hiciéramos lo
mismo. Yo tenía a veces que mentirle para evitarle
preocupaciones. Si uno llegaba a la casa y no había nada que
ofrecernos se sentía molesto con sí mismo.
Recuerdo que en mis años de infancia mi padre apenas hablaba. Llegaba muy tarde del trabajo, se daba un baño prolongado, cenaba,
escuchaba las noticias por la radio del extranjero, a pesar de
que eso estaba prohibido, y luego terminaba de leer los
periódicos o alguna obra sobre Francia. Le gustaba conversar sobre la revolución francesa y la historia de Europa. Cuando Hitler burló la línea Maginot con una operación envolvente desde Bélgica, y Francia capituló, creyó que el fin de Inglaterra estaba próximo y se encerró en
sí mismo.
Cuando se contrariaba, lo que ocurría con cierta frecuencia,
la cara se le ponía como de piedra y pasaba días enteros sin
decir una palabra. Era como si un muro de silencio
infranqueable oscureciera la casa. Pero bastaba un saludo
cordial, un beso o una caricia por su blanca y revuelta cabellera
para que ese muro cediera y, entonces, una sensación profunda
de seguridad lo invadía todo.
Al final se hizo un conversador incansable, como si temiera
irse con algún secreto. Sus conversaciones favoritas versaban
sobre la agricultura. En eso era un experto. Gran parte de su
vida la había pasado entre arados y surcos. Sabía tanto de
maní como el que más. Me decía que era un cultivo traicionero.
En un año que parecía lleno de esperanzas, invirtió todos sus ahorros e hizo grandes compromisos en una siembra de
maní en San Juan de la Maguana. La sequía fue tan terrible
que rajaba la tierra y la cosecha fue un fracaso. Cuando vino
el tiempo de la recolección y las matitas en pie permitían alguna
posibilidad de cubrir los gastos, el cielo se desbordó, no cesó
de llover y todo se vino abajo.
Nunca se cansó de llamar la atención sobre la conveniencia
de otros cultivos para la producción de aceite. Escribió cartas
y cartas a los periódicos sobre las virtudes del ajonjolí y otros
productos. Muchas se publicaron pero nadie parecía prestarle
mucho interés. Haciéndome estas historias, meneaba la cabeza
y decía: .¿Cuándo se van a dar cuenta?..
Un día agitó el diario ante mí, me señaló un gran
encabezado y pronosticó en la época de la bonanza de precios
azucareros: .Están llenando el país de cañaverales. ¿Es que
creen que el mercado seguirá alto para toda la vida? Es plátano
y yuca lo que tienen que sembrar..
Al final apenas podía leer y eso terminó por quebrar su
entusiasmo. Sin embargo, no quedaba un retazo al que no
dedicara su atención. Estaba al tanto de todo. Que las
conversaciones Norte-Sur estaban estancadas, que los
soviéticos estaban timando a los norteamericanos en la
conferencia SALT sobre armamentos nucleares, que si
Venezuela pensaba que nos estaba haciendo un favor con su
petróleo.
Han transcurrido más de cuarenta años de su partida
y su presencia sigue tan viva como siempre. Él me proporcionó
una profesión y me hizo un hombre. Si hubiera heredado su
coraje habría podido conquistar el mundo.
–0—
De regreso de un curso de periodismo en Italia, Julio
Guerrero me trajo un regalo de Navidad: un aparato de afeitar
con una original brocha a la que se le podía añadir un tubo
provisto de jabón líquido. La brocha me recordó a mi padre.
Durante años papá usó una muy similar, que con el paso
del tiempo llegó a parecérsele. Tenía la necesidad de afeitarse
dos veces al día, la última vez con cada regreso a casa después
de una larga jornada de trabajo en el campo o en la calle.
Cuando su cuerpo, pequeño pero fornido, comenzó a sentir
los embates de la cruel enfermedad que finalmente le llevó a
la tumba, solía cortarse con frecuencia. A veces, para combatir
la irritación y simular los pequeños cortes en las mejillas y el
mentón, cuando le fallaba un poco el pulso u olvidaba cambiar
la navaja semioxidada por el uso continuo, se echaba una buena
dosis de loción para después de afeitar, que le dejaba la cara
agradablemente limpia como la de un niño.
Sin embargo, yo prefería su olor natural a tierra mojada,
llena de promesas, que más de una vez sentí en sus últimos
años al acercármele para besarle la mejilla de padre triste
consciente de su partida próxima.
Caonabo, mi tío, con quien se llevaba muy bien y compartía
el amargo dolor de algunos fracasos, le regaló de cumpleaños
en una ocasión un aparato eléctrico. Lo usó una semana y lo
olvidó para siempre en una gaveta junto a otros objetos
personales inservibles, porque para él era como no afeitarse.
El regalo de Julio refrescó en mí todos esos recuerdos
perdidos en un arcano pero seguro rincón del corazón más
que del cerebro. Por eso, al levantarme al día siguiente cedí a
la tentación de usarlo, en la vana esperanza de ver de nuevo
su rostro en el espejo en lugar del mío lleno de espuma. Como
le solía pasar en la etapa final de su vida, yo también me corté
al rasurarme.
Cuando él hacía referencia a su barba, que no era sino
una oscura sombra sobre su faz curtida por el sol, me
felicitaba por el hecho de que a mí no me crecía. Tener que
afeitarse a diario más de una vez era una especie de esclavitud.
Por cansancio al final ya ni lo hacía, pero su vieja brocha,
casi gastada a fuerza de uso, seguía estando allí en el
maltrecho botiquín, como si se tratara de una importante
pertenencia.
Aún en los períodos de bonanza, que
llegaban a mi hogar de familia de clase media,
mi padre conservó esa brocha, que unas veces llenaba de
espuma marca Foamy, de Gillette, o simplemente de jabón
Palmolive, que era su favorito y que daba a su piel dura,
curtida, e increíblemente suave al mismo tiempo, ese olor
particular que anunciaba su presencia. Como no era hombre apegado a las cosas materiales, no sentía necesidad de cambiarla por una nueva mientras la vieja siguiera sirviéndole. Esa falta de interés, en el atuendo adquiría casi visos de
desprecio. Su último traje era una confección de la década del
50. Lo usó por última vez, dos años antes de su muerte, cuando
acompañado de mamá, hizo un viaje a San Antonio, Texas,
donde mi hermano Tilo ejercía entonces la medicina, para un
chequeo general que sólo sirvió para confirmar que muy
pronto se nos iría.
La tarde de su muerte, el 31 de mayo de 1978, mientras
abrazaba sus pies yertos en un extremo de la cama sobre la
cual mamá lloraba con una dignidad asombrosa, alcancé a
ver su vieja brocha, sobre la esquina de la mesa de noche,
como esperando por una nueva afeitada suya. Como sucedió
con él, no volví a verla desde esa tarde.
–0—
En la soledad de sus últimos años, mi madre encontró un
compañero con el que mataba su tedio en interminables
soliloquios. Era un viejo cuadro del Sagrado Corazón de Jesús,
colgado encima de un retrato de mi padre que sus manos
arrugadas movían a cada momento de un lugar a otro, en un
espacio físico de apenas unas cuantas pulgadas.
La imagen del Cristo tenía una sonrisa débil de tristeza,
como si se empeñara en estar a tono con la tranquila soledad
que sufría su extraña propietaria. Era un recuerdo de bodas,
que Esther, mi esposa, salvó de la destrucción,
enviándolo a enmarcar cuando todavía había tiempo.
Cuando le hablaba a la imagen del Señor no estaba
del todo claro a quien se dirigía realmente mi madre, si a
Él o a su ido compañero de toda la vida que la había
abandonado tempranamente años atrás, quizás cuando
más la necesitaba.
De todos los retratos de papá ese era su favorito. El que
perpetuaba sus mejores recuerdos, al través de su disimulada
sonrisa de varón apuesto y tímido, con su despejada frente y
su regia nariz, que sólo heredaron dos de mis hermanos.
Era como me hubiera gustado conocerle, aunque fuese
por una sola vez. Mamá se enorgullecía con solo contemplar
ese retrato, increíblemente conservado sobre aquella maltrecha
mesita colocada al lado del televisor y en la que ella colocaba
siempre una flor o un puñado de hojas verdes, para que él no
se entristeciera.
Ni al retrato de su varón ni al cuadro de Jesús ella ponía
jamás velas encendidas. No porque pudieran dañarlos, sino
porque dentro de su corazón él nunca había muerto. Por eso
colocaba en su lugar un vaso de agua fría para que él continuara
colmando la insaciable sed que comenzó a agobiarle en la
etapa final cuando la muerte, indiferente, fijó un plazo
perentorio a su existencia, debilitada por una cruel y larga
diabetes.
Con la regularidad con que en su agonía le administraba
las amargas medicinas, cambiaba diariamente el contenido de
aquel vaso, como queriéndole decir ¡bebe no sufras sed! sin
perder nunca la esperanza de que le escuchara, razón por la
cual se cuidaba de tenerle siempre un poco de agua fresca,
como él la prefería.
La imagen de Jesús era tal vez el testigo más fiel de ese
idilio interminable. Únicamente la fe en el Señor le había
permitido sobrellevarlo por tanto tiempo, sola con su dolor
incompartido. No era una casualidad que estuvieran la imagen y el retrato tan próximos uno del otro. Pero tampoco hubo una
premeditación. Llegaron a estar tan cerca porque en realidad
uno y otro eran una misma cosa para ella. Y lo fueron más a
medida que el tiempo, inexorable en sus determinaciones, le
aproximaba cada vez un poco más, al momento en que
también ella habría de irse, para unirse a él esta vez para
siempre.
–0—
Ningún otro hombre me recuerda a mi padre tanto como
el doctor Jorge Hazoury. Tenían una infinidad de cosas en
común, pero lo más asombroso era la terquedad con que
ambos, a su manera, se entregaban a las causas en que creían.
La pasión de mi padre, un hombre corriente sin grandes
ambiciones personales, era, sobre todo, su familia, a la que
dedicó con decisión y sacrificio toda su vida transcurrida
dentro de una extraña mezcla de frustración, felicidad,
abundancia y escasez.
Como Hazoury, era un incorregible nato. Una vez que
hallaba el camino nada le hacía volver atrás. Esta peculiarísima
concepción le granjeó muchos sinsabores. Las vidas de mi padre y la del doctor Hazoury se cruzaron en momentos cruciales para el primero. Cuando la terrible diabetes que terminó derribándole se presentó con sus señales inequívocas, fue Hazoury quien luchó denodadamente contra ella alargando una vida útil y fuerte que se esfumaba con la misma intensidad con que había combatido desde muy pequeño la adversidad y la soledad de un mundo que en
muchos aspectos le era hostil.
Se habían conocido en Barahona, donde mi padre se
enamoró de mi madre. Pero no fue únicamente esa vieja
amistad lo que hizo que Hazoury se dedicara a él con devoción
en aquellos tiempos aciagos en que la enfermedad le
arrebataban la voluntad y la existencia.
Fue el sentido del deber lo que le mantuvo al lado de la familia en aquellos días difíciles de sufrimiento. Ese
incomprensible sentido del deber que ha comprometido su
profesión, su matrimonio y sus hijos en una obra de
solidaridad, que en un principio pareció utópica, y que muchos
a su alrededor llegaron a considerar absurda en un mundo
falto de la caridad humana que a él le sobra.
Como a todo idealista, Hazoury se empeñó en materializar
un gran sueño que al resto parecía irrealizable. En eso también
se parecía a mi padre. Eran sueños e ilusiones diferentes lo
que espiritualmente los unía, pero grandes propósitos al fin.
Mi padre, por ejemplo, ambicionaba una profesión para
cada uno de sus seis muchachos. Para conseguirlo, y esto fue
lo que finalmente le permitió morir en paz consigo mismo, se
sometió a privaciones inimaginables. Era un fumador
empedernido en sus años mozos y en aras de la austeridad
que se había impuesto no compró ni fumó jamás otro
cigarrillo. Pasaron años sin que adquiriera una camisa y nunca
más volvió a saber lo que era una función de cine.
Tenía vocación y voluntad de desprendimiento tal como
Hazoury.
Las similitudes, en dos vidas tan diferentes, son
extraordinarias. Hazoury, por ejemplo, se empeñó en levantar
un gigante y lo hizo. Cuando empezó la ingente tarea a su
regreso de España, donde perfeccionó sus conocimientos en
endocrinología, no tuvo a nadie a su lado, salvo su familia.
No podía tener a nadie más porque era una idea intangible
y muy pocos acostumbran respaldar proyectos que no dejaran
beneficios inmediatos. Por tanto era un solitario librando una
batalla en varios frentes. Cada día aumentaba el número de
diabéticos y cada día el país se encontraba más indefenso ante
los embates de esa terrible enfermedad.
Había que construir un hospital especializado, pero eso
costaba un dineral y Hazoury no tenía con qué empezar. No
obstante, lo hizo. Librándose de sus exiguos ahorros y
recurriendo a los bienes de su esposa, su inseparable Mercedes,
alquiló una vieja y carcomida casa en la esquina de las calles
San Martín y Doctor Delgado. Así comenzó una obra casi
milagrosa.
Abandonada durante años, esta casa necesitaba
reparaciones urgentes. La familia Hazoury se hizo cargo
también de esta tarea. “.Mi esposa, mis hijos y yo tuvimos que
limpiarla; quitarle los inmensos pedazos de costra que cubrían
sus pisos y paredes para hacerla habitable.”, recuerdo
perfectamente que dijo en una sesión rotaria hace años.
Impulsada a fuerza de su trabajo y dedicación, esta obra
fue creciendo y dando frutos. Hoy es una increíble y fascinante
realidad. Una vez, en un momento de desconsuelo, trató de
justificarse a sí mismo con esta frase: “.no sé si esta será la
obra de un tonto”.. Pero no lo es y nunca lo ha sido. Con ella
Hazoury levantó un inmenso monumento a la solidaridad
humana y cada vida que allí se salva y prolonga, como una
vez la de mi padre, en muchos sentidos, es un tributo a su
dedicación y desprendimiento.
–0—
Ninguna otra noticia afectó tanto a mi padre, como aquella
de que Luis Aquiles, Tilo en el cariño familiar, el segundo de
sus hijos, se iba inexorablemente a la guerra. Fue en el inicio
del otoño del 1968, apenas unos cuantos meses después de
sufrir el primero de sus infartos.
Como todo médico dominicano recién graduado, mi
hermano tenía la ilusión de hacer una especialidad en medicina
en los Estados Unidos. Tras una pasantía de seis meses en el
Hospital Toribio Bencosme de Moca, y un breve paso por el
Hospital Salvador B. Gautier, después de haberse ganado un
concurso para la posición de interno, la oportunidad se le
presentó. Fue cuando un hospital en Cleveland, Ohio, al cual
había escrito, le envió un contrato de trabajo como médico
residente de aprendizaje, para empezar el primer día de julio
del 1965.
Con ese contrato en mano se presentó al consulado
americano buscando una visa de estudiante y salió de allí con
una de residente. En esa época los Estados Unidos estaba
envuelto en la guerra de Vietnam, y necesitaban muchos
médicos para sus fuerzas de combate, lo cual hacía más fácil
para los médicos extranjeros conseguir el visado de residencia.
Al llegar a los Estados Unidos había que inscribirse en el
servicio militar obligatorio, cosa que mi hermano hizo. Desde
ese momento, era sólo cuestión de tiempo que fuera llamado
por el ejército para terminar sirviendo con las tropas
americanas en Vietnam.
El enrolamiento de Tilo añadió un elemento de
preocupación a mi padre. En las noches, se hacían más largas
sus horas de insomnio debido al intenso calor y a las malas
noticias de la guerra que la radio difundía, y que él seguía
paso a paso como una obsesión.
La orden de presentarse como capitán médico del ejército americano, le llegó a Tilo con una mención del lugar donde él estaba supuesto a servir. Decía que primero debía presentarse al Fort Sam Houston,en la ciudad de San Antonio, Texas, para un entrenamiento
durante los meses de noviembre y diciembre del 1968. Una
vez concluido el período de entrenamiento, su destino final
sería San Francisco, California, instrucciones que venían
acompañadas de un número postal. Era la señal inequívoca
de que su destino real no era otro que Vietnam.
En medio de su quebranto, nada podría ser entonces peor
para papá. Tilo hizo un viaje a Santo Domingo para conversar
con él y mamá y estar unos días con nosotros, sus hermanos.
Hablaron sobre el peligroso futuro que debía enfrentar y sobre
las alternativas existentes. Una consistía en su regreso a Santo
Domingo donde podía tranquilamente ejercer la medicina.
Otra, terminar la especialidad en algún país como México,
España o quizás Argentina o Francia. Ninguna de estas
opciones parecía válida, por cuanto Tilo estaba convencido
de que ninguna le haría feliz, y pasaría toda la vida frustrado,
ya que su gran ilusión fue siempre hacer la especialidad en un
hospital universitario en los Estados Unidos. Tampoco se
sentiría bien, le confió a nuestro padre, huyendo como un
ratón, aunque nadie se enterara y no tuviera que pagar las
consecuencias.
Haciendo un gran esfuerzo, conteniendo su dolor, le
respondió: “.Hijo mío siempre tendrás de mí todo el apoyo
que necesites. Si decides quedarte yo estoy contigo, pero si tu
destino está en los Estados Unidos y tienes que pasar por la
experiencia de Vietnam, mi corazón estará siempre a tu lado
y te dará fuerzas para cumplir con tu deber”.
Estas palabras le reconfortaron y dieron a la familia el valor necesario para ver partir a uno de sus miembros hacia un remoto lugar, donde había un cruento conflicto del que diariamente leíamos
cosas horribles e intranquilizadoras en la prensa.
Años después, Tilo rememoraría con nostalgia aquella dolorosa
escena, grabada en su corazón: “.Sentí un
alivio grande que inundaba todo mi ser. La decisión estaba
hecha. Yo me iba a Vietnam con la frente alta y con el valor
que me confería la noción, de que sin importar lo que me
pasara, los que quedaban atrás no tenían porque sentirse
culpables de nada, puesto que todos estaban conscientes de
que yo tenía que hacerlo. Me fui de vuelta contento a
enfrentarme a mi destino”.
Después de terminado el entrenamiento en Fort Sam
Houston, mi hermano regresó a New Jersey, donde vivía, para
pasar las navidades con su esposa Mercedes (Niní), que a la
sazón tenía tres meses de embarazo, y con su pequeña hija
Carmen. Nuestro hermano mayor, Luis, ingeniero de
profesión, quien tenía entre nosotros el más alto sentido de
solidaridad familiar, quiso acompañarlo los últimos días antes
de su partida y viajó hasta allí con su esposa Rafaelina.
Tilo salió de New Jersey el 28 de diciembre con destino a
Oakland, California, para registrarse en la base militar previo
a su salida para Vietnam. El avión perteneciente a la línea
aérea Flying Tiger, salía el 30 de diciembre. Cuando ya faltaban
horas para tomar el avión, telefoneó a Niní, para despedirse
de ella y de su pequeña hija Carmen. Inmerso en la confusión
que el temor de no volver a ver a su familia le producía fue el
último en subir al avión. Le tocó el último asiento, que no era
reclinable, por causa de lo cual no pudo recostarse para dormir
durante las 24 horas que duró el vuelo. Ese día, se dijo: “.De
ahora en adelante cuando haya que ir a algún lugar, yo seré el
primero que suba al avión, al camión o al autobús”.
Volaron de Oakland a Anchorage, Alaska, donde hicieron
una corta parada, y de allí directamente a Vietnam. El aparato
en que viajaba mi hermano aterrizó en una desolada base
aérea en Vietnam, de nombre Ton So Nut, por lo menos así
sonaba. La terminal de pasajeros era una estructura de
madera muy parecida a las graderías de un estadio de béisbol.
Tenía techo y bancas para sentarse y estaba abierta por todos
lados. Las graderías estaban llenas de jóvenes soldados, que
gritaban jubilosamente y aplaudían con entusiasmo.
Mi hermano se preguntó que hacían allí esos soldados
vociferando. La respuesta le estremeció y le dio una primera
e inolvidable visión de la guerra. Eran los que habían
terminado su misión de un año en Vietnam, y esperaban
precisamente el avión en que él viajaba para regresar a los
Estados Unidos. “.Inmediatamente todos los cerebros de los
que con rostros compungidos descendíamos la escalinata
del avión, pensamos al unísono ¿estaremos en esas graderías
dentro de un año esperando el avión como esos que hoy
regresan?”.
.
Con ese pensamiento descendieron él y sus compañeros
y fueron llevados al lugar de registro de llegada. Fue la
primera vez que tuvo la oportunidad de ver las casas de
campaña, las casuchas de madera y las letrinas con baños al
aire libre, rodeadas de sacos de arena. .”Estúpidamente
pregunté”., recuerda, ¿.para qué eran los sacos de arena, y
me dijeron que servían como protección de las esquirlas
que producen los morteros y cohetes al explotar.”.
Después de unos días en aquel lugar fue asignado a una unidad de
tanques, con su base en Pleiku, en el centro de Vietnam.
Con todo su equipaje en un saco militar especial para efectos
personales, él y sus compañeros fueron llevados a la base
aérea, donde abordaron un avión C-130 de transporte. A
este avión se entra por la parte de atrás, y estaba adaptado
para transporte de equipo pesado, de manera que le habían
quitado los asientos para acomodar un generador gigante
que ocupaba todo el centro del aeroplano. Se sentaron en el
piso a los costados del avión, y se sostenían de una correa
pegada a la pared. Las ventanas del avión quedaban por
encima de sus cabezas. Mientras volaban llegó el atardecer y
empezaron a ver luces como relámpagos, al tiempo que el
piloto les decía por el micrófono, que les estaban disparando
desde tierra, por lo tenía que subir a más altura para evitar
que tumbaran el avión.
Así empezó la estadía de mi hermano en Vietnam, que
por ley se prolongaba por todo un año. Tiempo después
rememoraría esos hechos con las palabras siguientes: .”En
pocos días había pasado, de una persona totalmente libre,
que tenía el control de su destino, a un ente humano movido
por fuerzas superiores, cuyo control era inalcanzable. Así
aprendí a resignarme a todas las circunstancias que se
presentaran, y a obedecer las órdenes”.
Al llegar a Pleiku, fue asignado a una unidad de tanques
que se encontraba en otra región mucho más profunda en
Vietnam, llamada Kontun. En esa pequeña base conoció al
médico al que estaba sustituyendo y quien terminada su misión
en Vietnam, regresaba a los Estados Unidos. A partir de ese
momento, Tilo se convertía en un cirujano de batallón
(Batallion Surgeon), cuyo papel era dirigir una unidad médica
en el campo de batalla. La compañía médica que dirigía, estaba
formada por un capitán médico, que era él, un teniente
administrativo y unos veinte soldados enfermeros o médicos.
Tenían a su disposición un tanque plano llamado PC, provisto
de dos camillas y toda una enfermería para tratamientos de
emergencia, bajo la protección de las paredes del tanque.
A todos los soldados le asignaban un rifle M-16, pero a Tilo le
asignaron un arma más ligera que no tenía retroceso. Era más
liviana y podía usarse como fusil o como ametralladora. El
coronel le dijo: “.Doctor esto es para cuando se vea atacado
pueda descargar todo el peine”. Tilo le comentó que si hacía
eso, se quedaría sin municiones, a lo cual el oficial superior le
respondió: “.Cuando usted descargue todo el peine debe
asegurarse que no deja un enemigo vivo”.
La unidad de artillería disparaba constantemente sus
cañones calibre 175. Si era ensordecedor estar cerca de ellos
cuando lo hacían, más aterrador podía ser estar del lado que
los recibía, especialmente por el sonido escalofriante del
cohete de cañón mientras se aproxima. En esos primeros días,
mi hermano dormía en una pequeña tienda de campaña,
rodeada de sacos de arena, con los oídos cerrados con algodón,
para disminuir el ruido inmenso de la artillería. El sonido hacía
que la tierra se estremeciera y que su cuerpo rodara en la
camilla de dormir y terminara en el suelo varias veces durante
las noches.
Un día le llevaron a la enfermería a un joven soldado, alto
y delgado, que se había caído de un tanque y presentaba varias
heridas superficiales. Los soldados estaban supuestos a estar
siempre dentro del tanque cuando andaban en una misión,
pero el calor era tan agobiante que preferían sentarse en el
tope del mismo. Como este muchacho presentaba varias
heridas y el comandante lo consideraba indisciplinado, Tilo
pensó en mandarlo de reposo a la retaguardia. Al enterarse, el
muchacho pidió perdón y le rogó que no lo separaran de sus
amigos. Después de conversar con el comandante sobre el
asunto, decidieron darle una oportunidad siempre y cuando
él jamás desobedeciera aquella orden.
Algunos días después,
mientras la unidad estaba en una misión, se encontraron de
repente con una unidad de tanques de Vietnam del Norte. Se
produjo una batalla que duró varias horas hasta que los tanques
enemigos se marcharon. Mi hermano lo recordaba. “.Cuánta
fue mi angustia al saber que aquel muchacho estaba sobre el
tanque cuando empezó la batalla, y fue hecho trizas por una
bala de cañón de un tanque enemigo. Se pudo haber ido a la
retaguardia y se quedó para encontrar su muerte”.
Una vez lo despertaron en horas de la madrugada con
órdenes de preparar su unidad para una movilización. No
sabían hacia dónde se dirigían, pero tenían que estar listos
para combatir. “.Emprendimos el camino por la carretera”,
recuerda aquellos momentos difíciles. “.Yo iba en un jeep
manejado por un sargento mayor, y el resto de los médicos
venían detrás. Yo estaba aproximadamente en el medio de la
columna militar, de manera que mirando hacia delante o hacia
atrás podía ver la magnificiencia y el poder del ejército que
marchaba por el camino. Después de varias horas, empezaron
a atacarnos con balas de mortero que venían de las montañas
que bordeaban la carretera. Le pregunté al coronel si nos
íbamos a detener para responder el ataque y él me contestó
que nuestra misión era seguir hacia delante, que ya los
helicópteros (gunships) vendrían a defendernos. Unas horas
más tarde llegaron los helicópteros y prácticamente quemaron
las montañas. No hubo más ataques después de eso.
Empezamos a subir por un camino entre las lomas, pasando
por casuchas donde vivían los residentes del área. El aspecto
de estas gentes era diferente al vietnamita común al que ya
nos habíamos acostumbrado. Eran los mountanyards, y
sospechamos que podíamos estar en Laos”.
Después de más de un día de camino, llegaron a su destino,
una meseta en el medio de las altas montañas. Allí se había
establecido una base militar temporaria y la unidad de tanques
de la que formaba parte llegaba para apoyar las tropas que ya
se encontraban en el lugar. De inmediato los tanques
empezaron a excavar la tierra para hacer grandes huecos que
cubrían con madera y sacos de arena. Tilo estableció la
enfermería en un hueco y ahí también dormía. Cuando llegaba
la hora de comer tenían que ir a recoger la comida en filas
con dos metros de separación entre los soldados para mayor
protección.
Pronto se dio cuenta mi hermano el por qué habían hecho
los huecos. Por primera vez desde que llegara a Vietnam,
presenciaba un ataque con cohetes y balas de cañón de más
de 105 milímetros. El mortero puede dispararse desde
cualquier superficie y hasta lo puede sostener y accionar un
hombre, dependiendo del tamaño del proyectil. No tiene
precisión y se tira sin un cálculo exacto de distancia o
localización. El cohete, sin embargo, necesita de una superficie
sólida de sustentación. Se puede calcular exactamente la
distancia y con menos precisión la localización. Cuando el
cohete es disparado produce un ruido que ensordece y
aterroriza. Al caer a tierra hace un hueco donde cabe un tanque
y destruye hombres y objetos a varios metros a su alrededor.
Fueron aquellos, hasta ese entonces, sus momentos más
difíciles en Vietnam.
Para que un soldado fuera declarado muerto, tenía que ser
pronunciado así por un médico. Las tropas que se iban a las
montañas en busca de efectivos del Vietcong, regresaban con
sus muertos para que él los pronunciara. También certificaba
a los que fallecían en la base a consecuencia de los ataques de
cohetes, que ocurrían con un promedio de tres veces al día.
En el recuerdo de mi hermano, constituía un espectáculo
aterrador ver a los helicópteros Chinook llegar con soldados
que inmediatamente subían a las lomas y ver algunos de ellos
regresar sin vida dentro de body bags.
Después de un par de semanas en esa situación, a Tilo
comenzó a obsesionarle la idea de que iba a morir en aquel
lugar. Por esos días, en la casa paterna se recibió una carta en
la cual le aseguraba a nuestro padre que la decisión de ir a
Vietnam había sido solamente suya. Explicaba que se sentía
satisfecho de haber madurado y ejercido su voluntad, y que si
llegara a perder la vida nadie en la familia debía sentirse
culpable, sino orgulloso de que él hubiera tomado la decisión
de servir al ejército más grande del mundo.
Al cabo de tres semanas en aquel lugar llegaron los B-
52 y empezaron a bombardear el área. .”Fuimos despertados
por un sonido sordo y constante que hacía temblar la tierra.
El cielo entero se oscureció y se estremecieron las
montañas. Gritamos de júbilo, al pensar que por fin aquello
se acabaría. Pero tomó toda una semana más para que los
vietnamitas desaparecieran. Después de cada bombardeo
de los B-52, nos tiraban una andanada de cohetes de media
a una hora de duración. Hasta que por fin se fueron, y
aquello se acabó”.
En la casa no volvieron a recibirse cartas de Tilo durante
el resto de su permanencia en Vietnam, y ello hizo más dura
la espera por su regreso. En aquel difícil diciembre del 1969,
ya Tilo ostentaba el rango de mayor y había sido
comandante de toda una compañía médica. Cumplida su
misión en Vietnam sólo esperaba la orden de regreso para los
Estados Unidos.
Aquellos fueron también días de angustia para todos nosotros. Tilo no encontraba qué hacer. Quería llegar a Santo Domingo, donde se había trasladado su esposa Niní con sus hijas Carmen y Yazmín, esta última a quien no conocía todavía. Quería llegar a tiempo para celebrar el año nuevo con ellos.
El comandante le mandó a buscar para que participara en un acto que tenían y él le mandó a decir que ya no tenía la obligación de estar presente. El comandante insistió en que era imperativa su presencia. Obedeció a regañadientes para descubrir que el acto era en su honor a fin de otorgarle la medalla de bronce por servicios meritorios en la zona de combate y entregarle, a su vez, la orden de salida.
Lleno de entusiasmo se fue a preparar el equipaje y se
trasladó a la base de Cam Ram, para salir en el vuelo más
temprano que pudiera encontrar. De forma desgarradora,
Tilo nos cuenta esos últimos momentos en el escenario de
la guerra: “.Triste desilusión al llegar, y ser informado que
no habría vuelos de salida por los próximos tres días. Se
encontraban allí, otros dos médicos con orden de salida.
Hablando con el sargento a cargo de los vuelos, fuimos
informados que de otra base aérea saldría un avión al otro
día y que había espacio para tres oficiales. Tomamos un
avión pequeño que nos transportó de una base a la otra, y
por poco perdemos la vida durante el viaje, ya que el avión
fue atacado durante el vuelo por fuego de artillería. Sólo
pensamos, Dios no nos dejes morir a última hora. Por fin
llegamos a la base aérea de Ton So Nut, y nos registramos
con el despachador. De ahí nos transportaron a la terminal
para tomar el avión. Cuánta fue mi sorpresa al verme en
las graderías, que ocuparon un año atrás aquellos soldados
que vociferaban cuando llegaba mi avión. Todos a mí
alrededor empezaron a gritar de júbilo, pero yo me puse
triste por los jóvenes con caras de miedo y amargura que
descendían del avión hacia un destino desconocido”.
Cuando le vieron de vuelta en casa para unas breves
vacaciones de descanso, en ese año nuevo de 1970, mis padres
volvieron a reir.
–0—
La capacidad de separar lo personal de lo político produce
muchas veces una acogedora sensación de sosiego íntimo,
difícil de describir. Ello explica el por qué, a pesar de los
años transcurridos y las enormes barreras ideológicas que
nos distancian, guarde un profundo aprecio por Juan
Doucudray, dirigente en los años sesenta del entonces Partido
Socialista, más tarde Partido Comunista Dominicano, y
quien dos décadas después dirigiera el semanario Vanguardia
del Pueblo, órgano del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD).
Lo conocí inesperadamente una mañana en mi casa, cuando
vivíamos en la cuarta planta de un edificio de cinco, a una
cuadra del Palacio Nacional. Lo llevó mi hermano Tilo, que
entonces era un estudiante de medicina y militante de izquierda
en la universidad. Fue en 1964, cuando yo era apenas un
muchacho más dado a la literatura y al ajedrez que a las luchas
políticas.
La policía buscaba a Juan por actividades clandestinas. Su
foto había sido publicada ofreciéndose una recompensa por
información sobre su paradero. El haberlo llevado a casa había sido un acto irreflexivo de mi hermano .quien luego se hizo
médico, ejerce en los Estados Unidos y estuvo años después
en la guerra de Vietnam., pues ponía en peligro la tranquilidad
de un hogar laborioso, castigado frecuentemente por la
escasez y los apuros económicos.
Mi hermano no reparó en que mi hermana Mercedes
(Mechi), trabajaba en el Palacio, en una oficina próxima a la
del presidente del Triunvirato que gobernaba a la nación.
Eso aumentaba los riesgos.
La primera seria desavenencia política entre mi padre y
mi hermano, a quienes entonces separaban grandes diferencias ideológicas, vino por esta causa. Mi padre se opuso con
energía, pero los argumentos del hijo que amenazó con abandonar
la casa y entregarse a la política con el visitante, terminaron
por derrumbar sus objeciones. A regañadientes aceptó al nuevo inquilino.
Juan, a quien todos conocían por el sobrenombre de
Pato., pasó a ocupar la última habitación al final del pasillo,
en la que habitábamos también dos de los cuatro varones de
la familia. En poco tiempo pasó a ser uno más en aquella
casa llena de miedo, donde el temor se filtraba con la fuerza
repentina de un látigo con cada toque del timbre.
En los casi dos meses que permaneció allí escondido se
estableció una gran corriente de estimación que ni aún los
fuertes reparos ideológicos de mi padre resistieron. No pasó
mucho tiempo sin que él llegara a sentir afecto por aquel
extraño hombre silencioso, de mirada serena y a veces huidiza,
que movido como por un resorte solía levantarse de prisa
de la mesa, a la hora del almuerzo o la cena, cuando alguien
tocaba el timbre de la puerta.
Su ingreso en tales circunstancias en la casa había obligado
a cambiar los hábitos de familia. Tilo había comunicado
la información de su llegada a mi madre antes que a mi padre,
por diversas razones, la principal, de las cuales era
diligenciarse su apoyo precio. Lo primero que hizo mamá
fue despedir a la muchacha del servicio.
En la habitación, antes de ir a la cama, había adoptado la
costumbre de buscarle conversación a este hombre misterioso
rodeado de leyendas que a mi edad e inquietudes naturales
resultaba fascinante. Él se interesaba por mi afición por el
ajedrez. No hacía mucho que había tomado parte en Tel Aviv,
Israel, en unas olimpiadas mundiales y él se interesaba por
las anécdotas que yo le contaba sobre los soviéticos y la manera
como superaron al resto de los competidores. Tenía una
enorme facilidad para mantener mi interés en su persona y
llegué a convencerme en un momento dado que le agradaba
mi presencia.
Al principio tenía miedo de acercármele. Había presenciado
la disputa de mi padre con mi hermano y la forma en
que esta desavenencia familiar afectó a aquél, que se encerró
en sí mismo durante días, sin pronunciar una sola palabra. Su
rostro se había convertido en un solo rictus, donde había
enfado y amargura y una extraña dosis de tristeza, por la situación personal de aquel inesperado e inoportuno visitante.
Cuando finalmente nuestro huésped se fue, envuelto en
un curioso disfraz, con el sosiego familiar se hizo un tremendo
vacío en la casa. Mi madre nos reunió a todos esa noche
alrededor de la mesa para dar gracias al Señor y orar por la
vida de aquel hombre. En medio de tal solemnidad se alcanzaba
a escuchar la voz ronca de mi padre que nunca rezaba,
repetir aquellas oraciones milagrosas: .Padre nuestro que estás
en los cielos..