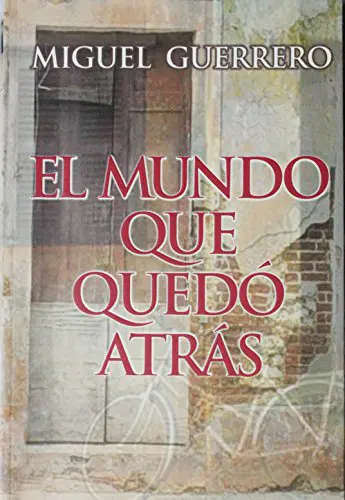En los ardientes años de la .guerra fría. el más
extendido de los temores en los dominicanos
pudientes consistía en la posibilidad de que un brusco
cambio social los despojara de sus riquezas.
En esta sociedad, todos tenemos algo que perder. No
siempre esas pérdidas deben medirse en términos
monetarios. Un empresario, tal vez, puede fijarlas en números
contables. Pero ¿cómo podría usted o yo medir las nuestras?
¿Cómo establecer un precio a la libertad, al derecho a educar
a los hijos en la tradición familiar, al privilegio de seleccionar
las lecturas y expresar, sin miedo y sin presiones, las
concepciones personales sobre la vida y el acontecer
dominicano?
Yo heredé de mis padres la pobreza, así como la fortaleza
de mis convicciones. Papá fue un mecánico llegado del interior
que con mucho esfuerzo pudo formar una familia de seis
hijos, a los cuales pudo enviar a la universidad y dotarles de
las herramientas suficientes para que pudieran valerse por sí
mismos. No le fue nada fácil. Cuando una vez se sintió maltratado y renunció al mejorde los empleos que había tenido, tuvimos que mudarnos de San Juan de la Maguana a la capital en condiciones de extrema incertidumbre.
Para permitirnos ir a la escuela en forma respetable, mamá
trasnochaba entonces lavando los uniformes y planchando hasta
entrada la mañana. En esa época papá abandonaba la casa a los
primeros rayos del sol para conducir un viejo carro público.
Esa manera de ganarse el sustento de la familia era para él
tan honorable como el mucho mejor pagado empleo de
supervisor de maquinarias de la región Sur del que había
renunciado de La Manicera, dejando la relativa comodidad
de una inmensa casa de madera en San Juan de la Maguana y
un buen colegio de monjas y curas para nosotros.
Mi padre era un hombre extremadamente orgulloso pero
libre de prejuicios. Se había decidido por el oficio de conductor
de carro público, después que la venta de carbón, en una
pequeña camioneta, no le salió como él esperaba. Todavía
guardo, borrosa por el tiempo, la imagen de su cara adusta .de
nariz perfilada y labios delgados y rectos casi cubiertos por una
barba descuidada. tiznada de carbón, llegando tarde en la noche
a casa después de una dura jornada con apenas unos cuantos
pesos en los bolsillos, con los que él y mamá hacían planes para
la comida del día siguiente.
La adversidad solía salirle al frente con reiterada frecuencia.
Pero él tenía la fuerza suficiente para superar esas situaciones
momentáneas. Su vida de padre consagrado transcurrió así
entre épocas de estabilidad y períodos críticos en los
que solíamos, a veces, ir a la escuela con un magro desayuno,
y mis hermanos mayores debían atravesar gran parte de la
ciudad caminando para asistir a clases en la universidad.
La vida no le había dado oportunidad de cultivar sus
inclinaciones literarias, pero aun así aprendió, a través de la
lectura, a apreciar el valor de la cultura. Había llegado a la
capital poco después del paso del ciclón de San Zenón, con
unos pocos pesos en los bolsillos. Eso le bastó para
establecerse.
En la etapa final de su vida, cuando la diabetes y la insuficiencia
coronaria habían mermado su fortaleza física, solía deleitarse
contándome sus historias de muchacho. Se enorgullecía de su
origen humilde y murió sin rencor alguno, satisfecho de sí mismo.
¿Cómo no sentirse orgulloso de cuanto hizo?
Como la de muchos dominicanos, esa es mi herencia, la
base de mis convicciones y lo cual explica, a pesar de todo,
cuánto yo también, como usted, puede perder si esta sociedad
se descalabraba entonces o se viene abajo ahora.
–0—
No eran relatos insulsos aquellos en los que mi padre solía
deleitarse. Eran historias fantásticas de sus propias vicisitudes.
Vino a Santo Domingo en 1930 con una pequeña carta para
un primo, unos pesos y un montón de ilusiones que no
le cabían en los bolsillos limpios y bien planchados, a pesar de su continuo uso.
El ciclón de San Zenón había destruido la ciudad y el
puente Heureaux, la única vía de acceso desde el Este, estaba
inservible. Para cruzar en bote se desprendió de la mitad de
su insólita fortuna. Durmió esa noche a la intemperie, en
medio de los escombros de la galería de una casa seriamente
dañada por el viento y desayunó precariamente con uno de
los dos centavos que le quedaban.
Necesitó solo de pocos pesos y mucho temple para sobrevivir
en ese ambiente desconocido e ingrato. Hizo toda clase de
trabajo honrado y aprendió innumerables oficios, sin que
tuviera nunca, aún en aquellos tiempos, que avergonzarse de
sí mismo.
Como hombre de decisiones rápidas, no disponía de
mucho tiempo para considerar las posibilidades que, de todas
maneras, no eran muchas nunca. Por eso, no necesitó de tanto
tiempo para enamorarse de mi madre. Unieron sus vidas sabiendo lo que les esperaba. El dinero era escaso, el trabajo inseguro y el futuro incierto.
Para entonces el mundo se hallaba al borde de una guerra mundial
y mi padre, que había aprendido a amar entrañablemente a
Francia, a través de los libros de Alejandro Dumas y Víctor
Hugo que llegaron en sus años mozos a sus manos, sufría de
antemano el triste destino que aguardaba a la tierra que quería
como una segunda patria.
La agricultura era su pasión y a ella dedicó los mejores
años de su vida. Cuando la adversidad lo sacudió no vaciló en
hacerse.si bien por poco tiempo, vendedor de carbón y conducir un carro del concho para garantizar la estabilidad de la familia.
¡Oh Dios, qué tipo aquel! En medio de la escasez levantó
a una familia numerosa e hizo realidad su propósito de
educarla. Yo sentía hacia él un gran respeto que en mi mocedad
se parecía al miedo y sólo pude descubrir el gran cariño que
había oculto en él, cuando ya el paso de los años y las
enfermedades que lo llevaron finalmente a la tumba habían
comenzado a hacer estragos en su fuerte contextura.
Pese a su carácter algo tosco, jamás violó nuestra inocencia.
Recuerdo que yo era un niño crecido y todavía creía en los
Reyes. Mis compañeros se burlaban. Aquel año era decisivo
pues si Gaspar, que era el que nos traía juguetes, complacía
todo o parte de lo que había escrito en mi carta, entonces no
era yo, sino mis amigos quienes estarían equivocados.
Por las estrecheces que día a día palpaba en mi casa, pese
a mi poca experiencia comprendí que mis padres no estaban
en condiciones de gastar para los Reyes en ese enero difícil.
Cuando el día seis me desperté, había un montón de regalos
debajo del pequeño árbol de Navidad. Dos enormes
bicicletas para mis hermanos mayores y un guante de béisbol
y un par de pistolas de mito para mí.
Corrí donde mis amigos para reclamarles que yo tenía razón.
Cuando volví al hogar a destapar los otros regalos, estaban
todos cantando de alegría. Los viejos nos miraban apretujados
en un rincón y por primera vez vi llorar a mi padre.
–0—
Mi padre sí era un tipo verdadero. Lo que hacía de él un
hombre excepcional, diferente a los demás, eran
precisamente sus rasgos comunes y corrientes y la terquedad
con que los mostraba.
Sobre todo era un testarudo casi intransigente. Cuando
recordé esa característica de su fuerte personalidad en un
artículo que rememoraba sus últimos días de dura batalla
contra la muerte, mi hermana mayor, Mechi, y mi madre, no
pudieron aguantar y se fueron al cementerio a llorar sobre su
tumba.
Como si él pudiera oírle, nada me hubiera gustado tanto,
Mechi leyó el artículo. Les quedó la impresión de que no todo
su contenido se perdía con el viento y que aquellas palabras,
dictadas por una fuerza oculta, llegaban a él penetrando la
hierba seca y la tierra erosionada.
Aquella fatídica vez que toqué su mano yerta, de vuelta
del periódico por una llamada desesperada de Esther, mi
esposa, la expresión ausente de sus ojos me resumió todo lo
que de su vida él aún no tuvo tiempo para contarme. Y fue
entonces cuando le descubrí por completo y comprendí lo
que se iba.
Si estuvimos más cerca de él en esos últimos años de
dolencias, no fue porque el roble se quebraba. Ni siquiera
porque la adversidad le hubiese transformado. En realidad
nada de eso pasó. La diferencia consistía en que la realidad
próxima de su partida nos permitía ver el rasgo tierno de su
personalidad oculta tras la coraza.
Para mamá fue, hasta su muerte, como si no se hubiera
ido nunca. Apenas se ausentó para un trabajo largo. Todavía
años después le veía en las manos y las pantorrillas de sus
nietas y en algunos esporádicos gestos míos.
La expresión adusta de aquel retrato viejo colgado en la
pared, conservado como un tesoro, mantuvo allí su recuerdo
de juventud y entre cada pliegue del rostro adolorido de su
vieja compañera parecía sobrevivir, en riña con la realidad, la
esperanza de un nuevo encuentro.
Con todo y que logró lo que quería, papá se marchó triste.
Le atormentaba la idea de no haber dejado nada, pero nos
dejó mucho. Nos quedaron sus recuerdos. Aquellos, por ejemplo, de su regreso a casa tarde en la noche, abatido por el cansancio y tiznado de carbón, con apenas unos pesos para las necesidades de la jornada siguiente. Eran días inciertos en que su orgullo de hierro le había hecho abandonar la comodidad de un buen empleo.
Siempre me pareció que había tanta dignidad en sus
fracasos como en sus triunfos. Y durante las crisis
hogareñas provocadas casi siempre por la escasez parecía
más cerca de sí mismo que en ningún otro momento. Es
esa parte de su vida, marcada un tanto por la fatalidad, lo
que le hace ante mí inconmensurable.
La parte de niño que el duro bregar en los campos de
caña en sus años casi infantiles habían castrado mucho tiempo
atrás, brotó con fuerza y ternura al final del camino. Velaba
por cada uno de sus seis hijos como si fuéramos bebés. Y lo
mismo hacía con lo poco que ingresaba a casa y de lo que él
entonces ya no aportaba nada.
Hasta que la muerte, cansada de esperar, entró a casa una
tarde de mayo y nos lo arrebató. Sólo que él, prácticamente
ciego por la diabetes, no pudo verla. Por eso sonreía en su
lecho de muerte, como diciéndonos hasta pronto.
Fue Esther la que me telefoneó al periódico. Con su
habitual dominio me dio la información en forma indirecta,
para evitarme un choque o un dolor demasiado punzante.
“Si puedes venir un momento”, me dijo después de un
breve saludo, como cualquiera otra tarde cuando llamaba para
recordarme que llevara pan o un cuartillo de leche para la
cena de los niños a la salida del trabajo. .”Tu papá te necesita”..
Hacía esfuerzos por aparentar una naturalidad incapaz de
ocultar su angustia.
Haciendo acopio de una fuerza de la que carecía, terminé
unos cuantos asuntos y pedí permiso para ir a casa. La extraña
sensación interior que me abatía, tan parecida y al mismo
tiempo tan distinta del miedo, me advertía que no regresaría
esa tarde.
El trayecto del periódico a la casa se hizo condenadamente
largo. Los choferes conducían torpemente y los semáforos
parecían no tener más luz que la roja. Sentí un silencio pesado,
colmado de presagios, cuando por fin llegué a la casa de la
que apenas unos meses atrás me había mudado.
Con sus grandes espacios vacíos por falta de muebles,
la casa lucía a oscuras. Era como si por las rendijas de las
ventanas abiertas, en lugar de penetrar los rayos solares, se
escapara con el último hálito de vida de aquel hombre tierno
y duro postrado en la cama, la luz que por años iluminara
aquel hogar feliz en la escasez y ahora sobrecogedoramente
unido en la tragedia.
Estaba ya sin vida cuando entré al cuarto. Allí, mi madre,
y algunos de mis hermanos, lloraban casi en silencio sobre su
cuerpo todavía impregnado de esa tibieza ruda que todo él
transpiraba y que, según me pareció después, conservaba
todavía cuando el empleado de la funeraria, cumpliendo un
ritual, cerró al día siguiente el ataúd, para iniciar el camino
hacia el cementerio, donde lo dejamos para siempre.
En esos momentos cruciales, sólo un muro resistió el
empuje del dolor. Fue mi madre, que aguantó hasta el final,
para desplomarse después al regreso del entierro, al enfrentar
la realidad, en una casa enorme y vacía, donde por mucho
tiempo siguió oyéndole y susurrándole, en amoroso soliloquio.
En medio de tan insondable dolor, había un asomo de
felicidad en aquella mujer valerosa convencida de que algo de
ella, que nunca perteneció a otro hombre, se iba con él; porque
en muchos sentidos él no se fue solo esa tarde. Una parte de
ella le acompañó.
Problemas cardíacos y una diabetes crónica que le quitó
poco a poco la visión en un proceso largo y doloroso, se
habían unido para vencerlo. Sin embargo, sus últimos
momentos fueron apacibles. Presintiendo su partida (y
anhelándola tal vez), trató de hacérnosla entender, lo que
quizás explique la extraña sonrisa que se fijó en sus labios
finos y rectos y que apenas desapareció con su último suspiro.
Estrechó la mano de mamá, soltó un leve quejido y reclinó
suavemente la cabeza sobre la almohada. Como si hubiera
emprendido un vuelo. Ahogada en llantos, mamá me lo contó
mientras yo acariciaba sus pies yertos y desnudos. .No sufrió,
gracias a Dios. El corazón se le apagó y se estremeció como
una palomita.. Pero yo no estaba para ver el batir de sus alas
y despedirme.
–0—
Cómo olvidar aquel día en que se fue. La procesión se
detuvo ante una fosa abierta y la tierra, herida por el candente
sol del mediodía, parecía ávida de un nuevo cuerpo. Silenciosos
y dispersos grupos paseaban entre las tumbas. Alguien, de
vez en cuando, se volvía para mirar una lápida.
Había en el aire una dulzura que suavizaba los frágiles
colores de flores marchitas y la hierba apenas crecía entre el
áspero suelo lleno de piedras. Una voz suave, llena de emoción,
entrecortada, decía la piadosa oración que tantas veces había
quebrado el silencio de aquella vastedad donde lo habíamos
llevado a descansar: “.Jehová es mi pastor, nada me faltará….”
Dejé el auto al final de la hilera y cruzando entre relucientes
mausoleos y tumbas tempranamente olvidadas, acorté camino.
La voz se oía ahora ronca: “.En lugares de delicados pastos me hará
descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará..”
Haciendo un último acopio de valor, mi madre trataba de
evitar la partida del hombre con el que había compartido toda
una vida. Años de desilusión y de alegría se le escapaban.
Tres obreros comenzaron a sellar la fosa y sentí el calor casi
hiriente de su mano cuando su llanto comprimido estalló con
toda su fuerza. Su cuerpo tembloroso agitaba el mío.
El sonido del cemento fresco cubriendo la fosa ahogó la
voz acariciada por el viento.” ….confortará mi alma; me guiará por
sendas de justicia por amor de su nombre…”.
Mi madre se abrazó tan tierna y desesperadamente de
mí que temí, por un instante, que su propia vida dependiera
de ello. Unos amigos ayudaban a rodear la tumba de las
flores que habían acompañado al viejo a la funeraria y la
brisa expandió su fragancia. .”…aunque ande en valle de sombra
de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento…”
Éste era sólo el fin de un largo y áspero camino. Y ella
había estado siempre a su lado en vigilia permanente. Tuvo
necesidad de mucho valor y entereza para llegar a este final
que ahora se resumía en un féretro cubierto, escondido bajo
tierra y celosamente guardado por una pequeña fortaleza
horizontal de cemento donde Luisito, mi hermano mayor, el
primero de sus hijos, escribió con pulso tembloroso: Luis
Manuel Guerrero Báez, 15 de agosto de 1910 – 31 de mayo
de 1978.
Finalmente ese viejo, duro y terco roble había caído y mi
madre necesitó valor para aceptarlo. En la fe, esa fuerza
inexplicable que se adquiere en la búsqueda de Dios, había
encontrado fortaleza suficiente para traspasar ese insondable
momento en que la vida y la eternidad parecen una sola. Y
seguía allí, de pie, inyectándonos el valor que ella extraía de su
dolor, y que ninguno de nosotros, sus hijos, poseíamos.
“.Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebozando….”, se perdía la voz mezcladacon un sollozo lejano que el viento traía desde otro lado delcementerio.
Eilleen, la nieta que él llamaba .mi abejoncito., cortó una
flor y la sembró sobre la rústica cubierta de cemento. Ayeska,
la mayor de sus nietas, la imitó. La gente comenzó a retirarse
con lentitud, como si temiera dejarlo muy solo. Mi madre echó una última ojeada y en su empapado rostro casi infantil, a pesar de las arrugas y el dolor que estrujaba su alma, había una dignidad que no había visto antes. Se apretujó en el pecho de uno de nosotros y comenzamos el regreso a casa.
Todo allí lucía sin sentido. El aposento donde vivió sus
últimas horas, casi sin fuerzas y voluntad por efecto de tantas
dolencias, su cama alisada como aguardándole para una nueva
siesta, el sillón reclinable donde hojeó los últimos periódicos
con sus vivaces ojos apagados por la ceguera que le había
provocado la diabetes, el patio cuyos árboles llegaron a
descubrir, tal vez, primero que nosotros, la ternura que se
escondía detrás de sus manos ásperas que a los ocho años se
habían ya enfrentado con la vida.
A pesar de ese silencio podíamos sentir la extraña y dulce
sensación de que algo de él, inmaterial, seguía
acompañándonos. En alguna parte de mí podía aún escuchar
la última estrofa de ese salmo milagroso “….ciertamente el bien y
la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días”.