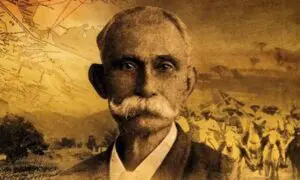Escucha, Padre: tu hijo ha muerto. Desnudo y solo, con la carne empotrada en una cruz. Él hablaba de tu nombre y de tu gloria, de tu verdad y de tu esencia. Por ti, él se proclamó Rey y reveló que sus dominios no eran de este mundo. Pero sólo algunos entendían esas palabras. “No tenemos más rey que César”, gritaba la mayoría.
Cuando defendió tu verbo, aquellos hombres coronaron su cabeza de espinas y de púrpura infamaron su cuerpo. Por ti, Padre, arrastró su propia cruz hasta la altura desolada del Gólgota. Y allí lo inmolaron.
A los lados colocaron dos rateros. En el centro, clavado a la cruz, a tu hijo. Cuando llegaba la hora novena, él clamó por ti. Y tú, Padre, no acudiste. Por tu causa, él, que amaba con los ojos, con el corazón, con el pensamiento y el espíritu, sintió temor. Por tu razón, él, que supo leer en el libro abierto de la naturaleza, sufrió la duda. Por tu ausencia, él, que quiso vivir como un hombre entre los hombres, sucumbió en el yerto destierro de la cruz. Y tú, Padre, le negaste el auxilio. La Magdalena estaba allí, y nada borrará de sus ojos la aflicción de tu hijo en agonía.
Ya muerto, hirieron su costado, y de la carne brotó sangre y agua: agua primaveral, agua amorosa, agua clara, agua profunda. De sus vestiduras, luego, hicieron cuatro partes. Encima de su túnica deshecha, sobre su manto arruinado, aquellos hombres jugaron a la suerte.
Juan nos dice que, antes de morir, tu hijo pidió agua. “Tengo sed”, clamó, y se cumplió una profecía. Acercaron a sus labios una esponja colmada de vinagre. Al probarlo, dijo Jesús: “Todo está consumado”. Y entonces expiró.
En aquel momento, Padre, tu furor fue interminable: palpitó la tierra, saltaron las rocas, los sepulcros se abrieron y en dos pedazos se rompió la entrada del santuario. Los soldados temieron a tu ira y decían: “Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios”.
Pero tú no viniste al cuerpo desgarrado de aquel que acataba tus designios y creía morir por la injusticia y los errores de los hombres. Tú no acudiste a la carne de aquel que amaba las cosas vivientes. Tú no estabas en la materia de aquel que despertaba corazones endurecidos, de aquel que enardecía sensibilidades aletargadas. Desde aquella vez, Padre, entiéndelo, tu cólera ha de parecernos inexplicable y ciega, impenetrable y dura, innecesaria y triste.
Tu hijo, Padre, era uno de los nuestros. Él fue justo y sabio. Nadie quebrantó su voluntad. Nada opacó su voz ni su firmeza. Sus palabras resuenan todavía en un canto inacabable de justicia.
Con más perfección que su agonía, de él sobrevive una esperanza de redención. Más aún que su muerte, de él nos queda la promesa de una piedad que todos, hasta tú, Padre, le negaron.
Ahora su presencia innumerable está en el viento y en la arcilla, está en el grito y en la sangre, está en el ala y el silencio. En la paz sin resquicio de su rostro, hoy encuentra morada todo el que implora o sufre, todo aquel que sueña o desespera.
Aquella vez él sintió sed, y le negaron el agua. En la turbia amargura de su cruz clamó por tu nombre, y tú no llegaste. Cerca de las tres, él gritó con fuerza: “Elí, Elí, lamá sabactani” (Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?), y ellos pensaban que tu hijo llamaba a Elías. Y tú, Padre, no volteaste los ojos ante su delgada voz quebrada.
Hoy, nuevamente hoy, repetida en un eco de infinitas esperanzas, la garganta de tu hijo pide agua. Otra vez reclama él de tu amparo y de tu fuerza, de tu poder y tu templanza.
En este día, Padre, complace a tu hijo y a todos los que junto a él desean creer, a todos los que en él desean sorber el agua rumorosa, el agua bienhechora de tu fuente. Y ayúdalos así a entender el significado de la vida; a descifrar tu razón de existir mientras alguien muere de sed sobre la Tierra.
Te lo suplico, Padre…